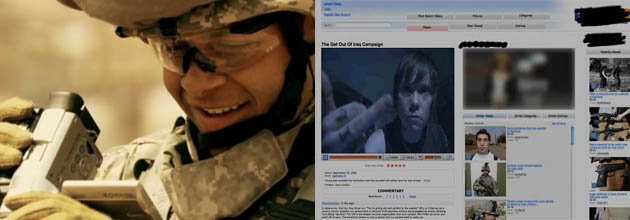Sobre lo real y lo virtual en tiempos de guerra
La vida es género
0. El estado de las cosas
Convendremos en que el cine es un aparato ilusorio, un sofisticado engaño donde uno se deja seducir con cierto placer culpable. Lo real, sin embargo, irrumpe ocasionalmente en el universo feliz constituido por el montaje de las imágenes y sabotea su precisa representación descubriendo la tenue línea que separa el mundo auténtico del de la ficción. Debemos alegrarnos de ello, de ese despertar, porque la distancia entre el sueño (la pastilla azul) y la realidad (la pastilla roja) es ya cada vez menor y conviene estar alerta para no quedarnos dormidos del todo. Hoy, más que nunca, nos sentimos abrumados no tanto por el cine (que también) sino por el enorme entorno audiovisual donde este se funde y que, día a día, nos satura de estímulos -desde numerosas e innombrables pantallas que pueblan nuestras urbes- hasta el punto de extasiarnos, de confundirnos por sobreabundancia de imágenes intrascendentes en las que -con escasa suerte- buscamos un sentido palpable.
En efecto, Jean Baudrillard no se equivocaba. Al menos, no del todo. Puede que, para nuestro regocijo intelectual, se dejase llevar por la ironía fantasiosa, pero el crimen contra la realidad lleva años cometiéndose y, aunque este no sea perfecto, observar el presente nos confirma aquello que ya dejó por escrito en 1995: que los media han salido de su espacio “para asaltar la vida ‘real’ desde dentro, exactamente de la misma forma que lo hace el virus con una célula normal” (1)↓. ¿A qué se refería el filósofo francés? En esencia, al papel preponderante de lo virtual (o de lo digital) en nuestras vidas y al rol cómplice asumido por unos medios de comunicación que, tal como ocurre con numerosos filmes contemporáneos, parecen confiar en el simulacro, “en la profusión de imágenes en las que no hay nada que ver”, en construir un mundo “en el que la más elevada función del signo es hacer desaparecer, y enmascarar al mismo tiempo esa desaparición” (2)↓.
Los términos pueden resultar abstractos, pero, antes de proseguir con los ejemplos, conviene añadir una noción más: la de género. Es bien sabido que, años ha, la industria de Hollywood engrasó definitivamente su maquinaria gracias a la eclosión del star system y, sobre todo, a la clasificación de sus producciones en distintas categorías según los gustos del público. Nacían así la comedia, el melodrama, el western, la ciencia ficción…Toda una serie de géneros que se irían prodigando hasta el punto de extinguirse en su concepción clásica mientras mutaban en distintas direcciones. Cristalizaron, entonces, infinitos subgéneros -término resbaladizo y un tanto despectivo que se aplica tanto para películas surf como para teen movies o cintas gore– que, actualmente, parecen haberse fundido también entre sí conformando un magma audiovisual plagado de capas donde, al carecer de sentido establecer categorías cerradas, la única acepción válida parece ser la de “hipergénero”.
“Hipercapitalismo, hiperclase, hiperpotencia, hiperterrorismo, hiperindividualismo, hipermercado, hipertexto, ¿habrá algo que no sea “hiper”? ¿Habrá algo que no revele una modernidad elevada a la enésima potencia?” (3)↓: el sociólogo Gilles Lipovetsky se hace estas convenientes preguntas en uno de sus últimos ensayos donde sostiene que la posmodernidad ha dado paso a la hipermodernidad. Puede que tenga razón porque el optimismo liberador -hedonista e individualista, con fe ciega en un progreso inagotable- de las sociedades capitalistas tras la II Guerra Mundial parece haber dado paso a una era más convulsa y precaria donde “la mitología de la ruptura radical ha sido reemplazada por la cultura del más aprisa y el siempre más: más rentabilidad, más ductilidad, más innovación” (4)↓. Algo que, para nuestros intereses, se demuestra en “las imágenes del cuerpo en el hiperrealismo porno; la televisión y los telespectáculos que practican la transparencia total; la galaxia Internet y su diluvio de montañas digitales: millones de sitios, miles de millones de páginas y de caracteres que se multiplican por dos cada año que pasa” (5)↓.
1. La representación genérica
Sin duda, el exceso es el signo de nuestros tiempos y, aunque la reciente crisis capitalista parece haber cuestionado el desenfreno de las últimas dos décadas, nada parece indicar una frenada en seco del “mundo” occidental y de su afición a la profusión de imágenes. No siempre fue así. Hubo un tiempo en el que tal bombardeo mediático no existía y en el que el cine, en tanto que espacio, era el único lugar para descubrir imágenes en movimiento. En esa época -me refiero a la etapa silente- la distinción entre lo real y lo ficcional venía marcada por las puertas de la sala oscura. Era difícil que alguien confundiera su vida con la de los intérpretes de la pantalla porque lo que allí ocurría permanecía en el terreno de los sueños. No existían, claro, ni la televisión ni el resto de grandes medios de comunicación audiovisuales y los espectadores se enfrentaban, asimismo, a un arte en ciernes, mucho más alejado de lo real de lo que está hoy. “Desde siempre, del mudo al sonoro, y después al color, al relieve y a la gama actual de los efectos especiales, la ilusión cinematográfica se ha ido escapando en pos de la performance. Ya no hay vacío, ya no hay elipsis, ya no hay silencio. Cuanto más nos acercamos a esta definición perfecta, a esta perfección inútil, más se pierde la fuerza de la ilusión” (6)↓: las palabras de Baudrillard vuelven a iluminarnos y nos advierten del salto evidente hacia el hiperrealismo que se ha producido en el presente.
Pese a ello, conviene ser cautos y no caer en las conclusiones apocalípticas que reniegan de todo lo virtual. Al fin y al cabo, la vida es una representación y el cine solo es un testigo privilegiado de ello. Fijémonos, si no, en lo que ocurrió en la I Guerra Mundial, el primer conflicto bélico de la historia que pudo ser filmado. No fueron muchos los operadores que tuvieron la ocasión de acercarse al campo de batalla, pero en ellos ya surgió la necesidad de representar algo -las batallas de una guerra- que, dadas las limitadas condiciones técnicas de sus aparatos, difícilmente podían registrar en “tiempo real”. En El heroico cinematógrafo (L’héroïque cinématographe, 2003), un reportaje televisivo producido por la cadena Arte y montado por Véray Laurent y Agnès de Sacy, conocemos la historia de dos de esos cámaras que tuvieron que hacer frente a numerosas decisiones -¿cómo filmo al enemigo?, ¿cómo atrapo la muerte?, ¿qué plano es el más adecuado?- mientras, a su vez, lidiaban con las órdenes de sus “jefes” -los que controlaban la producción y distribución de “sus” imágenes- que, tal como vemos en el ilustrativo reportaje citado, les indicaban, por ejemplo, cómo filmar al general Pétain conversando con las tropas, cómo simular una batalla real con los mismos soldados participando como actores o cómo “poner en escena” (a cargo, en este caso, de un ministro de propaganda alemán) a los refugiados del bando enemigo.
Los operadores de la Gran Guerra no disponían, pues, de los trucajes digitales actuales, pero eso no les impedía “manipular la realidad” a su antojo (o al de los que les pagaban el sueldo), acudiendo en ocasiones a los códigos genéricos para satisfacer los deseos de la audiencia -que veía sus filmaciones en noticiarios proyectados en los cines de la época- y lograr así unos efectos en la sociedad orquestados desde el poder gubernamental que, de algún modo, empezaba a configurar el imaginario colectivo y hacía pasar por real lo que tan solo era simulado. De tal manera que, a nuestro entender, ya se empezaban a sentar las bases del crimen perfecto al que se refería Baudrillard. Pues, desde el momento en que un espectador pudo ver en una misma sesión una presunta batalla bélica perfectamente orquestada y un serial de Feuillade, algo cambió para siempre. Lo imaginado, lo real y lo representado se habían fundido y empezaba la era de la confusión.
Mucho tiempo después de todo aquello, el filósofo francés alcanzó cierta notoriedad mediática gracias a una declaración provocadora: “La guerra del Golfo no tuvo lugar”. Su genuina tesis -que sería defendida en un ensayo (7)↓– no hacía más que confirmar aquello que ya se intuía en el material de archivo de la I Guerra Mundial antes mencionado: la capacidad de ciertas imágenes de sustituir (anular) la realidad a través de la representación. Es evidente que la guerra ocurrió -que las muertes tuvieron lugar es algo que nunca negó Baudrillard-, pero en tanto que televidentes asistimos a un conflicto únicamente virtual donde el “enemigo” iraquí no existió –nunca le vimos en las retransmisiones de la CNN, al igual que ocurrió con las víctimas civiles- porque los grandes medios de comunicación (controlados, al contrario que en Vietnam, desde el poder) se negaron a mostrarlo, limitándose a emitir bombardeos de colores que nos parecieron bellos en su atroz abstracción.
2. La vida en directo
La clave de tal farsa informativa -solo posible en la sociedad mediatizada del espectáculo- se hallaba, pues, en el cómo y el dónde; en la forma y en el punto de vista desde el que se enfocaba lo que presuponemos que ocurría. El lugar -superior- desde el que se grababa parece evidente (el cielo) mientras que la configuración de tan extrañas imágenes (su “género”) es, al contrario, más difícil de dilucidar y, antes que en el cine, muchos percibieron resonancias de ciertos videojuegos de acción en los que el Otro era tan solo un target al que se debe aniquilar para completar la partida. Nosotros estimamos, sin embargo, que un posible germen de esta estética virtual se halla en algunas cintas de ciencia ficción de los setenta y ochenta (la trilogía de Star Wars a la cabeza) y pensamos que, a día de hoy, son muchas las películas que beben del imaginario constituido por la televisión en el Golfo. Sin irnos muy lejos, recientemente se han podido ver un par de obras “realistas” que, en cierto modo, heredan esta forma consolidada por la CNN: En tierra hostil (The Hurt Locker, Kathryn Bigelow, 2008) y Lebanon (Samuel Maoz, 2009). Ambas producciones -aclamadas en dos ediciones distintas del festival de Venecia- son, en esencia, filmes subjetivos de acción bélica en los que los enemigos casi no aparecen -o lo hacen de un modo difuso e irreconocible- y son los soldados -cual jugadores que deben completar misiones: desactivar bombas en la primera, disparar desde un tanque a una serie de objetivos en la segunda- los que copan todo el protagonismo. Puede que la muerte y los combatientes sí tengan presencia en sendas películas, pero lo que se busca es transmitir un estado de inmersión, de vistosa irrealidad ante lo que está ocurriendo.
Uno de los aspectos que más llamaron la atención de las retransmisiones de la Guerra del Golfo fue que estas se emitían “en directo”, por lo que, en teoría, la televisión no hubiera podido reaccionar si hubiese ocurrido algo fuera de lo previsto. Nada “salió mal” porque esa presunta visibilidad/simultaneidad era del todo engañosa al focalizar, tal como hemos apuntado, la mirada de la cámara (del espectador) a un determinado espacio controlado donde la muerte y los “daños colaterales” nunca podían tener lugar. Antes de este conflicto, sin embargo, sí hubo emisiones “en directo” reveladoras. No nos detendremos en ellas -para ello recomiendo un artículo de Jordi Balló en el que analiza cinco de estos instantes irrepetibles que ha permitido la televisión (8)↓-, pero sí tomaremos prestadas unas lúcidas palabras de Jean-Louis Comolli al respecto que reproducimos en el siguiente párrafo (9)↓:
“Ayer el directo nos gustaba, lo saboreábamos como la promesa de un accidente del recorrido que desajustaría con un suplemento de realidad el ballet siempre demasiado liso de los programas televisivos. […] Bastaba un simple desencuadre, el error mínimo de un técnico, un micrófono que seguía conectado, para que se perturbara y destruyera (esa vez al menos) la disposición de los programas, una de las formas modernas del modelo disciplinario. Lo real era en esa época más anárquico que el espectáculo. […] Sin embargo, el espectáculo iba a tomarse la revancha. El accidente cambió de dimensión, se hizo elemento motor, actor principal, personaje recurrente. Cada vez más a menudo, acontecimientos cada vez más importantes se grabarían y mostrarían en directo. […] En lugar de esa irrupción incierta, aleatoria, contingente, que el espectador-voyeur podía esperar pero de la cual nunca estaba seguro (como al principio de Adieu Philippine, de Jacques Rozier, cuando el protagonista, técnico televisivo, hace fracasar la emisión en directo de una obra dramática televisada de Stellio Lorenzi), el accidente tiende a ser ahora lo que el propio programa promete, anuncia, fabrica como quien dice a medida. […] Ya no se trata de que el acontecimiento (drama, catástrofe, guerra o, simplemente, la victoria de nuestro equipo de fútbol) se nos muestre a posteriori, en el diferido propio de todo sistema de representación. No. Se trata de que se produzca literalmente ante nosotros, de forma que la copresencia de los cuerpos y las pantallas compense la ausencia real de nuestro cuerpo en el lugar en que ocurre algo. Mejor aún: el lugar del acontecimiento se convierte en la pantalla. El mundo se convierte en escenario, y el escenario deja de ser la instancia separada de la representación, se confunde con el acontecimiento”.
3. El caso Redacted
Vistas así las cosas parece cada vez más difícil escapar de la dictadura de unas imágenes que son de todo menos inocentes y que, en lo que se refiere sobre todo a la televisión, parecen no estar al servicio de la realidad sino al de una representación interesada. La alternativa se encuentra, quizás, en los nuevos métodos de comunicación de la era digital. En este sentido, hay quien sostiene que Internet es un medio suficientemente anárquico como para que los vídeos que grabe cualquiera circulen con libertad. Aunque no seamos ingenuos -el control es cada vez mayor: la censura china a través de Google o las estrictas normas del portal YouTube son dos casos conocidos-, puede que sí sea cierto que la Red ofrece rendijas en las que respirar y expresarse: el mundo de los vídeos caseros registrados por una webcam y luego “colgados” en Internet es un buen ejemplo. Estos le ofrecen a uno la posibilidad de “autorepresentarse” (heredando, cómo no, códigos genéricos) y de lanzar mensajes subversivos. Si bien, alcanzar notoriedad es difícil y es probable que, en el caso que intentemos subir nuestras piezas a un portal de gran difusión, no pasemos el filtro -véase al respecto el conspirativo (y fallido) documental RIP in Pieces America (Dominic Gagnon, 2009), un trabajo de apropiación y montaje que toma vídeos caseros vetados en páginas de alojamiento gratuitas antes de que desaparezcan (al ser censurados) sin apenas dejar rastro.
Haciéndose eco de este panorama audiovisual, Brian de Palma ideó la sugestiva Redacted (2007), una ficción que, tal como leemos en sus títulos iniciales, nos muestra “palabras y acciones que no deben confundirse con las de personas reales”, por mucho que “documente visualmente eventos imaginados” antes, durante y después de una violación y un asesinato que sí ocurrieron realmente en la ciudad de Samarra durante la última Guerra de Irak. Se le pueden cuestionar al cineasta estadounidense un par de aspectos: la excesiva deuda con el montaje tradicional de causa-efecto ante la descripción de unos hechos que, a priori, se nos antojan más complejos, y la reivindicación un tanto burda de las víctimas civiles con las fotografías “reales” que aparecen -melodía enfática mediante- en el final de su película; pero nadie le puede negar su ingenio formal al construir un rotundo filme bélico que se forja a partir de pequeñas piezas audiovisuales (construidas, eso sí) que bien podrían conformar el nuevo magma audiovisual en la era del hipertexto: imágenes de noticiarios, de cámaras de videovigilancia, de weblogs, de portales de Internet, de videoconferencias, de documentales ensayísticos, de microcámaras ocultas, etc. Una acertada mixtura que nos recuerda a la estrategia emprendida por Michael Herr en Despachos de guerra (1978). En referencia a esta novela, Fredric Jameson dijo que surgió “de una fusión creativa de materiales (y sublenguajes) culturales relativos a la droga, la esquizofrenia y el rock; el nuevo experimento lingüístico resultante no expresa la pesadilla de Vietnam, sino que la sustituye por un equivalente textual” (10)↓.
De Palma atrapa, pues, en su uso de distintos lenguajes formales, el sentir de nuestro tiempo y además trabaja, en varias ocasiones, con el concepto de la autopuesta en escena. En este sentido, es evidente que cuando la cámara es visible y nos registra, nosotros actuamos de un determinado modo, siendo perfectamente conscientes de lo que implica ser grabados (y ser vistos) por alguien. “Cada uno de nosotros es invitado a presentarse tal cual es y a interpretar su vida en directo en la pantalla, de la misma manera que el ready-made interpreta su papel tal cual es, en directo, en la pantalla del museo”, dirá Baudrillard (11)↓. Un modo de “actuar”, este, que nos lleva a pensar, de nuevo, en la idea del género reflejada en un personaje como el de Salazar -un soldado que aspira a ser cineasta y que “practica” grabándose a él y a sus compañeros del ejército- que, de algún modo, reproduce las tradicionales escenas de camaradería masculina de cintas bélicas en el cuartel y, a su vez, elige algunos de sus encuadres en función del decorado de fondo -esa pizarra en la que se lee “242 days in Hell” o esas fotografías que evocan una vida feliz en pareja lejos del frente. Su comportamiento ante la webcam es, asimismo, marcadamente especular y nos recuerda el trabajo que implica construir una imagen prefabricada -véanse otros casos anteriores como el de Adolf Hitler posando para el fotógrafo Heinrich Hoffmann con la intención de estudiar sus movimientos y gestos de cara a sus discursos, o el de Travis Bickle (Robert de Niro) de Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976) ensayando su nueva actitud violenta frente a un espejo.
Aunque estemos ante una ficción (y seamos honestamente conscientes de ello), a lo largo del filme de De Palma descubrimos toda una serie de imágenes que nos remiten a hechos mostrados en la televisión o Internet. Esto se debe al ya apuntado contagio constante entre los modos de representación de la ficción y las formas de mostrar la “realidad” de noticiarios, reportajes o documentales. Es fácil darse cuenta de tales trasvases -en los que no solo el arte imita la vida sino que la vida imita también al arte- si nos fijamos en dos de las piezas más significativas de Redacted. La primera sería aquella en la que unos insurgentes decapitan a un soldado estadounidense frente a la cámara al son de proclamas religiosas, imagen que nos recuerda inmediatamente a la degollación, por un grupo cercano a Al Qaeda, del businessman Nick Berg, que en 2004 fue emitida por las televisiones de todo el mundo (el terrible vídeo se puede ver aún en Internet). Sendas escenas gemelas -la real y la de la ficción- solo existen porque fueron filmadas por alguien que permanece en el fuera de campo, un cómplice en la puesta en escena del ritual sádico en el que difícilmente reparamos. Algo que, en palabras de Balló (que se refiere al caso de Berg), nos debe generar inquietud porque, en su franqueza directa, la decapitación nos pone en bandeja “una idea terrorífica: la muerte se ha efectuado ante una cámara invisible solo para que sea vista por todos. Sin el aparato videográfico quizás esta muerte no se hubiera producido. Aquí la conciencia del testimonio no es nada tranquilizadora: es la presencia del espectador la que activa la máquina de matar” (12)↓.
La cámara asesina y, aunque sea a través de la representación, la muerte sigue teniendo lugar -véase al respecto la “suerte” que corre Connie Nielsen en Demonlover (Olivier Assayas, 2002) cuando queda encerrada en un mundo presuntamente virtual donde puede, en cambio, ser torturada “realmente” por un gamer desde la pantalla de su ordenador. Este desplazamiento del crimen hace, si cabe, aún más interesante la segunda pieza de Redacted que mencionaremos: aquella que simula ser un documental francés “poético” sobre la solitaria vida de los soldados en un checkpoint. Los afectados realizadores de ese ensayo filmado se recrean en la belleza de los atardeceres y en los rostros y gestos cotidianos de los combatientes hasta el punto de ignorar (consciente o inconscientemente) que la guerra está ocurriendo. Una actitud que, si bien cambiará repentinamente con la irrupción de lo real en una masacre de civiles, nos recuerda a la adoptada por los responsables de rodar las Únicas Imágenes (en mayúsculas) de la retirada de la última brigada de combate estadounidense en Irak que hemos visto reproducidas (casi de forma idéntica y sin apenas variantes) desde el 19 de agosto de 2010 en todos los telediarios del mundo.
Lo jugoso del caso es que, aunque la partida oficial no estaba prevista hasta el 31 de agosto, la NBC (la cadena que se apuntó el tanto de la exclusiva retransmisión, cómo no, “en directo”) supo encontrar un instante suficientemente simbólico (e indudablemente televisivo) en la retirada por tierra del último convoy estadounidense que cruzó la frontera por la noche y entró en Kuwait en el alba. Esta situación dio lugar a un conjunto de secuencias “construidas” (y posteriormente suministradas al resto de medios de comunicación) donde el rigor militar y la belleza (los soldados descargando sus armas y gritando “we’re going home”, los tanques desfilando en silencio con sus luces nocturnas o durante el amanecer) escondían de algún modo -gracias a la puesta en escena- el desastre de una “misión” bélica con numerosas víctimas civiles y escasos “triunfos”. La guerra, pues, quedaba una vez más suplantada por una representación consoladora que redimía la mirada.
4. Un mundo sin conspiradores
Llegados a este punto de sospecha, no nos queda otra que arquear la ceja ante toda imagen que se nos presente mientras, a su vez, nos seguimos preguntando cómo la realidad ha podido ser asesinada sin dejar apenas huellas. La respuesta, como supondrán, no es obvia y sería muy injusto echarle la culpa a los géneros clásicos y a sus mitos particulares que perduran -en cierto estado de disgregación- en el imaginario colectivo compartido por realizadores y espectadores. Otra opción, quizá más llamativa, sería decantarse por la muy extendida idea del “conspirador”, aquel personaje que permanece en la sombra guiando nuestros actos e incluso las imágenes a las que tenemos acceso. En este sentido, es innegable que el cine ha contribuido a fomentar esa posibilidad orwelliana -desde los tiempos del Dr. Mabuse hasta la era de las cámaras de videovigilancia- que tanto tememos. Aunque, a veces, haya sido la realidad la culpable de impregnar la ficción. Tal es el caso del asesinato filmado de J. F. Kennedy en 1963, una imagen que puso fin a una cierta inocencia estadounidense y dio pie a “la era de la duda” con la repentina pérdida de legitimidad por parte de las instituciones gubernamentales, sospechosas de haber participado en la muerte de su presidente.
No entraremos en discusiones conspirativas de un hecho -el crimen- que llevó a la fama a Abraham Zapruder, un anónimo industrial aficionado a las películas caseras que registró -con su cámara de 8 mm.- la célebre imagen en la que vemos “estallar” la cabeza de Kennedy, un fotograma de notoria influencia en el cine estadounidense de los años venideros. Un cine visceral y paranoico, preocupado por la idea del complot, que se niega a creer en lo que le cuentan -“I want to believe”, dirán varias décadas después los personajes de Expediente X (X-Files, Chris Carter,1993-2002)-, pero que, pese a todo, aún lucha por encontrar la Verdad y descubrir un culpable para la sociedad engañada. Mientras Gene Hackman analizaba con detalle cada sonido en La conversación (The Conversation, Francis Ford Coppola, 1974) y David Cronenberg hacía explosionar cerebros dominados por otros en su Scanners (1981), varios individuos del “mundo real”, que también filmaron el desfile donde se cometió el asesinato de Kennedy, seguían, por su parte, empecinados en descubrir una conspiración tras un crimen sobre el que hay serias dudas de que hubiera un único responsable: el acusado y también tiroteado Lee Harvey Oswald. Sus nombres, Charles L. Bronson, Marie Muchmore, Orville Nix y Beverly Oliver, y, sobre todo, sus imágenes han quedado para la historia de un país que contemplaba atónito la muerte de su realidad por televisión y en el cine.
Para alivio de muchos, el descubrimiento del “escándalo Watergate” sí iba a dar con un culpable visible, Richard Nixon, que en 1974 dimitiría dando un breve respiro a “lo real” en un mundo lleno de sospechas. Pero no sería suficiente. Quizá, en 1992, aún fuera válida aquella bella proclama de Jameson que decía que, “aunque nada se gana con estar convencido de la definitiva verosimilitud de una hipótesis conspiratoria” merece la pena investigar porque en “el intento de aventurar hipótesis, en el deseo que traza mapas cognitivos se encuentra el principio de la sabiduría” (13)↓, pero hoy preferimos no rompernos tanto la cabeza, pues me temo que ya hemos dado la batalla por perdida y cada vez nos interesa menos saber quién está detrás de todo esto (en caso de que haya alguien). Total, ya parece imposible “demostrar” algo y, en caso de duda, siempre nos queda un chivo expiatorio tan mediático y eficaz como Osama Bin Laden -del que, para más inri, tampoco podemos probar que exista. ¿Qué mejor que un MacGuffin con turbante para camuflar la muerte de la realidad?
5. El triunfo de lo virtual
Dicho esto, y asumiendo que una de las pocas cosas que nos quedan es el sentido del humor, cabe cuestionarse qué nos importa realmente en la era hipermoderna. No todos los ciudadanos han dejado de luchar -ahí tenemos a los policías de The Wire (David Simon y Edward Burns, 2002-2008) intentando desentrañar lo que ocurre en las calles y despachos de Baltimore como si de unos periodistas de la vieja escuela se trataran-, pero el mundo, en líneas generales, se ha vuelto demasiado grande, demasiado inalcanzable como para hallar un sentido absoluto. Ante este panorama tan inaprensible de lo real, lo virtual ha pasado a primera plana y, si bien muchas de las profecías de la ciencia ficción no se han cumplido (¡ni tan siquiera hemos vuelto a la Luna!, ¿son estos los robots encargados de las tareas del hogar?), lo cierto es que día a día se va confirmando la existencia de un mundo paralelo al nuestro -situado en Internet- donde podemos llevar “nuestras vidas” y, mientras podamos, ignorar que nuestros cuerpos se extinguirán (o transformarán).
En 1999, eXistenZ (David Cronenberg) y The Matrix (Andy y Lana Wachowski) ponían las cartas sobre la mesa y proponían dos vías distintas ante la eclosión de lo virtual. La primera sugería un viaje extremo a través de videojuegos interactivos que le permitían a uno una experiencia indistinguible de la realidad. La segunda nos situaba en un mundo muy del gusto de Baudrillard donde la mayor parte de la población vivía en la ceguera virtual y solo unos pocos -los elegidos- eran conscientes de la existencia de una superficie “real” que debía ser llevada a la luz. Ambas propuestas (sobre todo la de Cronenberg) conservaban aún un componente orgánico, físico, como si la prueba de nuestra existencia estuviera en que aún podemos sentir, sufrir “realmente”. Una década después de todo aquello, en plena eclosión de las redes sociales, Avatar (James Cameron, 2009) nos pone en solfa una oportunidad más acorde con nuestros tiempos: la ocasión de transfigurarnos en un ente híbrido (y para nada orgánico, más bien irreal) que nos permite vivir en Pandora, una tierra lejana donde nuestras limitaciones físicas -el estar paralítico, por ejemplo- no son tales gracias a la combinación de la genética y la virtualidad. En pocas palabras, podemos “ser libres” a costa de vivir encerrados y lejos de la Tierra, soñando eternamente en algo que no existe, tal y como hará también el protagonista de Origen (Inception, Christopher Nolan, 2010).
En este panorama -donde los géneros cinematográficos se encargan de llevar al límite nuestros deseos ocultos- a uno le entran ganas de rebelarse, pero no puede. Porque, al fin y al cabo, los que preferimos la realidad (o lo que queda de ella) tenemos las de perder en un mundo tecnofílico. ¿O es que alguien puede competir seriamente en seguidores con un exitoso grupo de Facebook en el que numerosos internautas aseguran preferir habitar en Pandora antes que en la Tierra?
(1)↑ BAUDRILLARD, Jean: El crimen perfecto, Anagrama, 1996.
(2)↑ Ibídem.
(3)↑ LIPOVETSKY, Gilles: Los tiempos hipermodernos, Anagrama, 2006.
(4)↑ Ibídem.
(5)↑ Ibídem.
(6)↑ Ver nota 1.
(7)↑ BAUDRILLARD, Jean: La guerra del Golfo no ha tenido lugar, Anagrama, 1991.
(8)↑ BALLÓ, Jordi: Los clásicos de la interrupción en el suplemento Cultura/s de La Vanguardia, 23/2/2005.
(9)↑ COMOLLI, Jean-Louis: En tiempo real en el suplemento Cultura/s de La Vanguardia, 23/2/2005.
(10)↑ JAMESON, Fredric: La estética geopolítica, Paidós, 1995.
(11)↑ Ver nota 1.
(12)↑ BALLÓ, Jordi: Muerte ante la cámara, en el suplemento Cultura/s de La Vanguardia, 9/6/2004.
(13)↑ Ver nota 10.
© Carles Matamoros Balasch, Febrero 2011