El cine: ¿arte del presente?
Al otro lado del cine
* Este artículo forma parte del Especial 10 años de Transit (2009-2019)
A comienzos de este verano, circulaba por las redes sociales una imagen donde se veía la cartelera de un cine multisala cualquiera, con los títulos siguientes: Toy Story (John Lasseter, 1995), Men in Black (Barry Sonnenfeld, 1997), X-Men (Bryan Singer, 2000), Godzilla (Roland Emmerich, 1998) y Aladdin (John Musker y Ron Clements, 1992). ¡Todos estrenos de junio de 2019! (1)↓ Al mismo tiempo, se hacía viral el documental de Netflix El caso Alcàsser (Ramón Campos y Elías Leon Siminiani) sobre el crimen cometido en 1992, convertido en mito televisivo de nuestra historia reciente, y la plataforma anunciaba a bombo y platillo la tercera parte de su fantasía ochentera Stranger Things (Matt Duffer y Ross Duffer, 2016- ). Un vistazo al panorama del cine por venir confirma esta tendencia unos meses de alcanzar el 2020, que el cine nos acompañe en el presente.
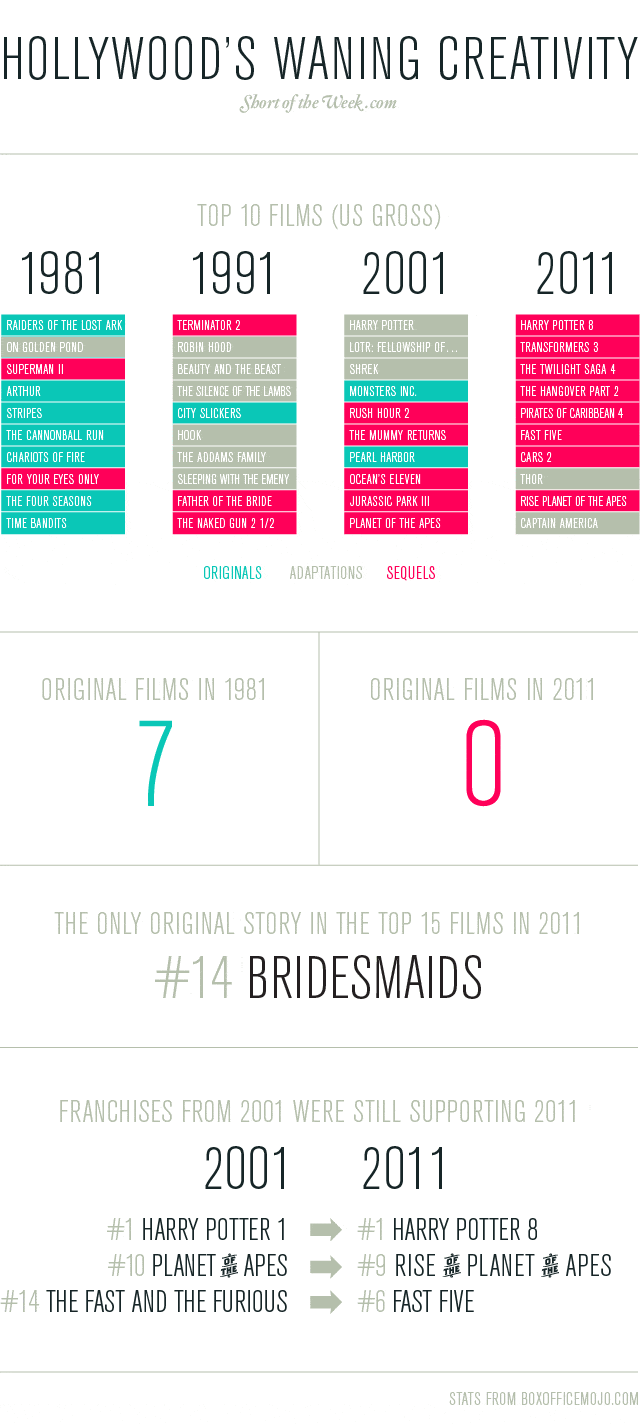
Este gráfico constata que, progresivamente, los blockbusters de mayor recaudación en Hollywood han dejado de ser historias originales
Esta melancolía del cine industrial cobra sentido a la luz de cierto escepticismo cinéfilo sobre los nuevos modelos de producción y consumo. En los últimos diez años, se han sucedido sin descanso las discusiones sobre si esto o aquello, las series o las películas de Netflix, de HBO, o incluso las películas basadas en cómics de Marvel, son o no son cine de verdad, o dicho de otra manera: sobre si pertenecen a esa ficción que hemos venido a llamar historia del cine. Este fenómeno se complementa con una familiaridad cada vez mayor del espectador medio con el lenguaje cinematográfico, que le permite reconocer con facilidad viejos gestos y estéticas de prestigio.
Así, mientras Steven Spielberg propone que las películas producidas para plataformas de streaming no deberían participar en los Oscars (ergo, no son cine), los aficionados reivindican la adhesión de la serie Chernobyl (Craig Mazin, 2019) al canon cinéfilo a través de sus banales referencias a Stalker (Andrei Tarkovsky, 1979), o reflexionan sobre la justificación de un plano secuencia en True Detective (Nic Pizzolatto (2014- ). La respuesta formalista de estos productos puestos sistemáticamente en duda parece lógica: como adolescentes problemáticos que quieren ser aceptados, reproducen conductas tipificadas. Se esfuerzan por reconstruir la imagen de un viejo cine que el público añora. Mediante este proceso han terminado por volverse más cine que el propio cine. Algunas recientes producciones de Netflix son calcos de estilos ajenos: el de John Carpenter en Stranger Things, el de David Cronenberg en Velvet Buzzsaw (Dan Girlroy, 2019), el de Brian de Palma en The Perfection (Richard Shepard, 2018). Cine doppelgänger, construido mediante el destilado de gestos de directores canónicos. Ya no se trata del cine, sino de la puesta en escena de un ideal del cine.

The Perfection, de Richard Shepard
Por desgracia, la cosa no cambia mucho en el panorama del cine de autor. Aunque de forma más refinada (y esto es lo mínimo que les podríamos pedir) nuestros directores más reputados parecen centrados en repetir obsesiones y temas cinéfilos: Pedro Costa, Hong Sang-soo, Lucrecia Martel, Philippe Garrel, Hou Hsiao-Hsien, José Luis Guerin, Jim Jarmusch, Claire Denis, Miguel Gomes… sus personajes parecen atrapados en tramas y escenarios construidos por y para el cine, universos concéntricos y estancos que ya apenas se relacionan con el mundo. Hasta en sus momentos más vivos, contemplan el cine como un objeto histórico, sin verdadera confianza en su potencial futuro. “Un lenguaje debe estar plenamente construido para que su destrucción signifique un progreso”, escribió en una ocasión André Bazin. Pero cuando el lenguaje deja paso a la simulación, también el ciclo de su destrucción se vuelve ilusorio.
La obsesión del cine consigo mismo es resultado de un nuevo episodio de expansión de la cinefilia, que continúa su proyecto de especialización y emancipación de las otras áreas del pensamiento y del arte, pero también es el producto de una década de abundantes lutos y de escasas promesas cumplidas. En los últimos años hemos vivido la desaparición casi definitiva de toda una generación de cineastas que dio un sentido completamente nuevo al cine y a su historia: Éric Rohmer, Chris Marker, Chantal Akerman, Raoul Ruiz, Jonas Mekas, Alain Resnais, Claude Chabrol, Manoel de Oliveira, Bernardo Bertolucci, Abbas Kiarostami, Agnès Varda, Theo Angelopoulos… (enumero de memoria, la lista es larguísima). Muchos de ellos fallecidos todavía en plena actividad, después de realizar algunas de las mejores películas de comienzos de este siglo.
Para esta generación no existe ningún reemplazo. Ya nos hemos adentrado lo suficiente en el nuevo siglo como para reconocer que las promesas de la revolución digital del nuevo siglo no eran, después de todo, tan revolucionarias. O quizás lo eran en un plano distinto al de la creatividad. Un plano —nuevamente— marcado por la simulación. Hoy la cinefilia nos recuerda a aquella Norma Desmond de El crepúsculo de los dioses (Sunset Boulevard, Billy Wilder, 1950) que se abandona a un mundo ilusorio, recreado, para no aceptar su decadencia aunque a los ojos de los otros resulte patética. Recreación en todos los niveles: desde las superproducciones del Universo Marvel hasta las películas de Apichatpong Weerasethaakul. No parece que, de aquello que hasta hoy hemos llamado historia del cine, quede gran cosa por delante de nosotros. La contemplamos desde el futuro. Estamos al otro lado del cine. El lado opuesto a aquel en el que Marcel Proust escribió: “No amamos el cine tanto por lo que es como por lo que llegará a ser”.

El crepúsculo de los dioses, de Billy Wilder
Desde este punto de vista, los más pesimistas (y el más pesimista de todos: Víctor Erice) se permiten hablar ya abiertamente del cine en pasado, como algo que no es, sino que fue: “Es muy posible —decía hace unos meses el cineasta vasco en una entrevista— que el cine haya sido el último capítulo de la historia del arte de un cierto tipo de civilización indoeuropea. De lo que no hay duda es que fue el gran arte popular del siglo XX. Su desaparición ha supuesto una pérdida capital. La cinefilia clásica se constituyó como una forma de prolongar el pasado, es decir, la vivencia del cine como arte popular, cuando carecía aún de la conciencia de ser un arte. Este género de cinefilia, tachada de idealista y nostálgica por los seguidores de la llamada Nueva Cinefilia se acabó”.
Reconstrucción, simulación, autoanálisis, falsa autoría, fin de la cinefilia, la visión del cine como un fantasma del pasado. Todas estas tendencias se encuentran reflejadas de forma sorprendente en el estreno más importante de la última década. Me refiero a The Other Side of the Wind (2018), el montaje del último proyecto de Orson Welles, el llamado Santo Grial del cine: un ejemplo extremo de arte adulterado y exhumado (incluso profanado), cuyo carácter artificial desafía los conceptos de autoría y de integridad de la obra, y plantea un acertijo de largo alcance sobre la historia del cine. La forma tortuosa y tardía en que se ha reconstruido solo aporta una capa más de intensidad a una película que es en sí misma una reflexión dentro de otra sobre la impureza del proceso creativo. Una obra atada a la historia y a los avatares creativos y de producción del último medio siglo (su entrada en Wikipedia es más emocionante y reveladora que la mayor parte de la teoría de cine escrita en los últimos años). Se comete un error al tratarla como una película rescatada del pasado. Que su creación no pertenezca estrictamente a la nuestra —aunque tampoco a ninguna otra— solo redunda en lo complejo de la actualidad de su discurso. Frente a ella, la clásica definición del cine como arte del presente se descubre de una ingenua insuficiencia.

John Huston, en The Other Side of the Wind, de Orson Welles y Netflix
The Other Side of the Wind es una obra obsesionada con la idea del autor y de su identidad. Una suerte de versión perversa y mejorada de Fellini, ocho y medio (8½, Federico Fellini,1963), donde la convocatoria interesada de las figuras de la vida de un autor en una gran fiesta solo provoca un barullo caótico e incómodo. Un barullo preponderantemente cinéfilo. Es curioso que la propia película sea una obra sin autor, un falso Welles, al menos parcialmente (y debido a los avatares de su producción, nunca sabremos del todo en qué medida). Parece claro, en cualquier caso, que Welles había confiado al montaje (para el que había inventado un complejo sistema de hasta cinco moviolas colocadas en semicírculo) una parte importante del proceso creativo. A raíz de su estreno los críticos se han lanzado a una infructuosa discusión sobre si es más o menos parecida a la obra que Welles quiso hacer, sobre si el resultado es más o menos adecuado a sus ideas. Un esfuerzo por completar desde la devoción una obra condenada de antemano a su inaccesibilidad.
La propia película se mofa de la mitificación del personaje protagonista, Jake Hannaford, un director cínico y rudo convenientemente interpretado por John Huston, que busca la manera de acabar su última obra. En lugar de simplificar el problema —como la ingenua Fellini, ocho y medio, que acababa con una conga de los invitados a su fiesta que simbolizaba la llegada de la inspiración—, aquí la suma de personajes y de recuerdos solo produce confusión. Demasiadas voces hablando sobre cine, persiguiendo su forma más pura o más banal, revoloteando alrededor del genio. Una colección de freaks, fetichistas, viejas glorias o jóvenes promesas, todos bastante imbéciles. Cada uno ofrece su punto de vista, y cada nuevo punto de vista significa una nueva traba para acceder al significado del conjunto: ¿Qué nos está contando Welles? ¿Qué hacen todos estos individuos en este sitio y qué buscan? ¿Por qué parece que viven encerrados en el cine, tan encerrados que nosotros, que los observamos desde fuera, no podemos comprenderlos? Es el cine que postulaba François Truffaut no como continuación de la vida, sino como sustitución: el cine era la vida. Se diría que hablan en un idioma inventado, aunque hecho con fragmentos del nuestro. En lugar de definir la identidad de Hannaford, los otros, el mundo, parecen más bien un impedimento.
A medida que la fiesta avanza, crece la sospecha: Hannaford ha utilizado el rodaje de su última película vanguardista (una parodia del cine de Michelangelo Antonioni) para vengar sus impulsos homosexuales, sometiendo al actor al que desea a una constante humillación (en las primeras versiones este actor era un torero español). También su discípulo más famoso, interpretado por Peter Bogdanovich, será víctima de su mezquindad (en 1979, Welles reproduciría su humillación a Bodganovich en un programa televisivo con Burt Reynolds, en lo que resulta un triste caso de trasvase de lo ficticio a lo real). A lo largo de la película, Welles dirige numerosas burlas al cine de su tiempo: a la vieja escuela, al Nuevo Hollywood, a la vanguardia europea, a los sistemas de producción. Una visión obsesionada por el cine como sistema y como arte, y también profundamente pesimista, consciente de que su obsesión es vampírica y terminará por anular el objeto de sus deseos. La muerte del cine narrada como una gran fiesta. Un desenlace al menos parcial, que se cierra con el suicidio de Hannaford en la ficción y la muerte de Welles en 1985, las películas de los dos incompletas.

Bob Random y Oja Kodar, en The Other Side of the Wind
El periplo histórico de más de cuarenta años de The Other Side of the Wind debe entenderse como una parte sustancial de la propia película, inseparable de lo que cuenta. La impactante radicalidad con que las imágenes de Welles dialogan con el presente son la mejor prueba de que muchas de sus predicciones sobre el cine se han cumplido. Convertido en objeto de devoción y al mismo tiempo encerrado en su propio mito, ya no es aquella gran fiesta popular que unió a las masas en la oscuridad de la sala, prendidas de la luz de la pantalla, ni aquella otra tan hermosa de la modernidad, intelectualizada y obsesiva, que nos emocionó con sus grandes ideas. Hoy parece más bien una recreación de aquellas, una fiesta folclórica para turistas, un espectáculo destinado a satisfacer un impulso erótico, un ansia de poder intelectual sobre las imágenes, sin ningún final posible. Saqueado, domesticado, encapsulado, momificado, minuciosamente diseccionado por la cinefilia, ensortijado y vendido en forma de hermosas reliquias, una vez agotadas también copiadas, falsificadas. Un tema que Welles supo prever como ningún otro intelectual del siglo XX. Así concluye The Other Side of the Wind, con un plano final que Welles nunca llegaría a rodar (es un agregado actual, compuesto digitalmente), sobre el que la voz de Huston dice desde la otra vida: “Quizás es posible mirar algo fijamente, ¿eh? Absorbiendo sus virtudes, drenando su fuerza vital. Grabas sitios increíbles y a gente atractiva, chicas y chicos. Al filmarlos les robas el alma”.
© Vicente Monroy, octubre de 2019
![]()
(1)↑ Cabe apuntar que la imagen de esa hipotética cartelera de 1995 que circulaba en redes es falsa, ya que las películas citadas se estrenaron en años distintos. Sin embargo, sí es cierto que distintas versiones (secuelas, remakes, reboots) de esos cinco blockbusters emblemáticos sí han coincidido en la cartelera durante 2019.
