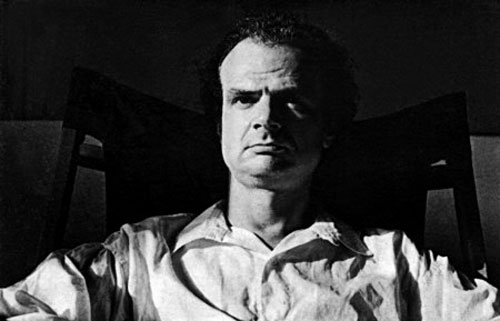Actualidad de Serge Daney
Intervenciones #2
La prosa de Serge Daney es como el canto de las sirenas: seductora, fascinante, abisma los sentidos del cinéfilo en un cúmulo abigarrado de sensaciones que tan pronto despiertan sus recuerdos más queridos, pero también reprimidos, como lo catapultan hacia el vislumbre de nuevas intuiciones. La prosa de Serge Daney en-canta, en chantant. Nadie que diga amar el cine y haya leído Perseverancia puede irse de vacío. Primero, ese gran texto sobre el travelling de Kapo, la película de Gillo Pontecorvo, que se ofrece a la vez como un gran tratado de moral cinematográfica, una autobiografía según el cine y un modelo de nueva crítica. Y luego esa entrevista con Serge Toubiana de la que emerge un Daney pletórico en su proustiana melancolía, pero también en una sensualidad que se hace a la vez glosa de su relación con el cine y declaración de intenciones política respecto a un futuro que nunca vio. En este sentido, es difícil olvidar ese final que se proclama, autosuficiente, como tal, desde el lado del entrevistado: “Ya no esperamos un deslumbramiento tan inolvidable como el que conocimos. No esperamos nada inolvidable. En lugar de ello, nos preocupa la idea de un eventual futuro orwellliano con grandes ceremonias audiovisuales masivas y teletones gigantes sobre la pantalla grande. Sí, es el fascismo. ¿Terminamos aquí?”.
Esa pregunta final va dirigida hacia el entrevistador, en una brillante finta de última hora, pero también hacia el lector. ¿Terminamos aquí o seguimos con el cine? ¿Lo dejamos correr, proclamamos su muerte y nos encerramos con nuestros juguetes rotos o persistimos tozudamente en su defensa? Pero, ¿la defensa de qué? ¿De un pasado flamígero repleto de obras maestras o de lo que aún está por llegar? ¿Lo dejamos aquí o nos sentamos a la espera? Resulta difícil, para los cinéfilos de mi generación que ya no queremos ser cinéfilos, dado el matiz carroñero que ha adoptado la palabra en labios de según quién, tomar una opción creíble (creíble para nosotros mismos, ante todo) frente a esa disyuntiva. Por un lado, es inevitable que se active nuestra memoria del cine que conocimos y la asociemos a un cierto tipo de libertad no solo mental, sino también corporal: no el cine como evasión o válvula de escape, no el cine como nostalgia del programa doble y las salas de barrio, sino el cine como salvación, como redención de la mediocridad del pensamiento, como exaltación de una cultura subversiva respecto a la cultura oficial, al igual que lo fue también el rock en todas su variantes. Y al igual que el rock, el cine propulsaba el movimiento, el desentumecerse de los músculos, la exaltación como grito. Por otro lado, podemos preguntarnos si esa libertad se ha perdido o no, si se fue con las últimas grandes películas de los setenta -de En el curso del tiempo (Im Lauf der Zeit, 1976) de Wim Wenders, a La puerta del cielo (Heaven’s Gate, 1980) de Michael Cimino, por citar un posible itinerario- o continúa en el presente de la misma manera, con la misma energía, con la misma identificación con un cierto tipo de libertad y ligereza (vuelven a ser tiempos difíciles) frente a la insoportable densidad del aire que nos rodea. Porque en el fondo es lo mismo: todos creímos o creemos en algo.
Ahí está la cuestión, en el problema de la fe. Leemos a Daney y sentimos fe por el cine y por la política de los autores, por Fritz Lang y Los contrabandistas de Moonfleet (Moonfleet, 1955), por Otto Preminger y Anatomía de un asesinato (Anatomy of a Murder, 1959). Escuchamos al otro lado y la fe sigue siendo la misma, solo que ahora por la no ficción, las nuevas vanguardias y las subculturas populares, un fleco de los cultural studies que ahora adquiere categoría “artística”. Y aún una tercera opción, quizá con pocas diferencias respecto a la segunda pero con personalidad propia: la “nueva cinefilia”, que sigue el rastro de Daney desde Internet, principalmente, con una cierta desconfianza hacia las generaciones precedentes, que podrían haber dimitido de sus responsabilidades en lo que se refiere a salvaguardar la llama sagrada del cine. Las tres creen, comulgan, rezan a sus dioses, llámense John Ford, Stan Brackhage o Jean-Marie Straub. Y las tres temen lo mismo: aquello que Daney llamaba “un mundo sin el cine”, ese en el que todas las imágenes son “imágenes entre otras en el mercado de las imágenes sin marca”. Un mundo sin el cine, un mundo sin dios. Todo sigue siendo una cuestión de fe, de arraigo familiar, de comunidad cinéfila, aunque sea en facciones diferentes, como en el fondo lo ha sido siempre (desde la querella Cahiers–Positif) y aunque en el fondo las diferencias sean más de estilo que de contenido: al final, casi todos estarían dispuestos a defender determinadas causas comunes. Porque, queramos o no, todos permanecemos pendientes, por atracción o rechazo, de lo que Daney llamaba “la perfusión del presente” y describió de la mejor manera posible: “una especie de absoluto, de resistencia”, o bien “el orgullo de los que no poseen nada”. De ahí nuestra fascinación por el cine. Y por la prosa de Daney, que sigue clamando en el desierto incluso para los más incrédulos.