Andrés Duque y su ‘Ensayo final para utopía’
Los fantasmas del duelo
1. Tinieblas
El dormitorio está a oscuras, pero la luz se cuela por el ventanal. Andrés Duque se encuentra sentado y con el rostro iluminado mientras recibe a un visitante del que apenas intuimos su cuerpo. Se inicia una conversación que pronto se diluye. “Estoy triste”, llegamos a escuchar, pero de la boca del cineasta ya no surgirán más palabras audibles. Un sonido ambiental enturbia el lugar y la cámara se desplaza a un rincón donde la luz forma una llamarada. En la ventana, la silueta del visitante se contorsiona en lo que podría ser el primer baile de Ensayo final para utopía (2012). Tras un fundido a negro, vemos al padre de Duque, Silvio, postrado en una cama. Han transcurrido apenas dos minutos, pero el director ya ha puesto en escena las claves para la comprensión de su obra. Sabemos, pues, que el viaje que compartiremos con él a Mozambique será el de alguien que se encuentra entre tinieblas, con la mirada ensombrecida al filmar y montar. La muerte de su padre latirá en los cuerpos de los mozambiqueños y los ecos de la revolución anticolonial adoptarán un aire fantasmal. Bailar será entonces la última catarsis antes de lo inevitable. Y, sin embargo, no será esta una película trágica, encerrada en la penumbra. Silvio abre, en el tramo inicial del filme, la ventana de su habitación y nos invita a perdernos por un jardín (¿de las delicias?) en el que habrá lugar para todo. Incluso para una resurrección cinematográfica. Pero no avancemos acontecimientos…
2. Personalidad
La génesis de Ensayo final para utopía está en una búsqueda cinéfila, en la voluntad de desplazarse a Mozambique para recuperar aquellos filmes que plasmaron la revolución ciudadana que, en 1975, llevaría al país africano a la independencia tras siglos de ocupación colonial portuguesa. El viaje se produjo y Duque no solo emplea en su película imágenes de uno de los títulos más representativos de esa época (Vinte e cinco, José Celso Martinez Corrêa y Celso Lucas, 1975), sino también planos de una producción de Hollywood previa a la liberación (Mozambique, Robert Lynn, 1965) y de un documental que reflexiona sobre el papel del cine para formar la identidad de un Mozambique ya independiente (Kuxa Kanema: o nascimento do cinema, Margarida Cardoso, 2004). Lejos de la historiografía, la sociología e incluso la antropología, el cineasta hispano-venezolano (1)↓ (o “videoasta”, para ser más exactos: Duque nunca ha empleado celuloide) se apropia de ese material ajeno y lo utiliza con la misma naturalidad con la que trabaja las imágenes filmadas por él mismo. El found footage es, pues, también presentado desde el extrañamiento de un director que en su anterior Color perro que huye (2011) ya manipulaba materiales muy diversos para confeccionar un ensayo fílmico.
“El oficio del cineasta es como el de un vampiro, por lo tanto, si veo/grabo una imagen y la retengo en mi memoria, entonces pasa a ser mía por derecho universal. Forma parte de mi imaginario. Y la función que tiene el arte es precisamente esa, dejarse robar”. (Andrés Duque) (2)↓
Pese a lo dicho, el segundo largometraje de Duque sobresale en su rica filmografía al ser, a mi entender, el que debe menos a los autores que le han influenciado y su trabajo formalmente más logrado. Hay imágenes ajenas, sí, pero la forma tiene una homogeneidad de la que carecía Color perro que huye y que es propia de un creador que prioriza esta vez la belleza antes que la impureza, cuidando al detalle cada uno de los planos “cazados” con su móvil y su handycam. La personalidad estética de Ensayo final para utopía es tal que nos cuesta dar con las palabras adecuadas para describirla. Quizás porque, todavía, desconocemos las posibilidades de la imagen digital que aquí nos lleva a un universo brumoso, en claroscuro, en el que los rostros emiten tonalidades inesperadas y en el que los cuerpos aparecen rodeados por un aura nebulosa.
3. Cinefilia
Un recorrido por la obra de Duque constata hasta qué punto este director ha venido recogiendo el legado de distintas corrientes cinematográficas y ha establecido un diálogo generoso con ellas mientras encontraba su propia voz. Algunas de sus piezas reviven la Historia del Cine y nos ayudan a repensarla. En Salón eléctrico (2001), le vemos cercano al videoarte de creadores como Nicolas Provost y Martin Arnold; al igual que ellos emplea el “efecto espejo”, el ralentí, el congelado y el acelerado para establecer con determinadas imágenes (las de un concurso de baile) un juego lúdico/revelador. En The Giant Clam (2003), la filiación surge con los ejercicios de Étienne Jules Marey, al descubrirnos las distintas fases de los movimientos que llevan a cabo una serie de niños mientras juegan. En Iván Z (2004), nos introduce a su maestro, Iván Zulueta, a quien entrevista y de quien toma su pasión fetichista por diferentes objetos e imágenes; su influencia es patente en la mirada arrebatada de Duque por los archivos fílmicos -ahí están los quicktime de Color perro que huye- y en la relectura de una célebre escena de Arrebato (Zulueta, 1979) en No es la imagen es el objeto (2008), donde el director hispano-venezolano emula a Will More y va un paso más allá, devorando los cromos de un álbum de su infancia. En Paralelo 10 (2005), Duque nos ofrece un documental observacional y, a su vez, se reserva un cierre fantástico, con la desaparición (literal) de un personaje con un recurso propio de Georges Méliès. En Landscapes in a Truck (2006), visitamos con él un pueblo español ideado para rodar un western, con un cowboy que dispara a cámara como en Asalto y robo de un tren (The Great Train Robbery, Edwin S. Porter, 1903). Y, por último, en La constelación Bartleby (2007) Duque hace una alusión directa a Fahrenheit 451 (François Truffaut, 1966) y nos sitúa en una (ciencia) ficción que convoca al Chris Marker de La embajada (L’ambassade, 1973) en una distopía digna de una serie B de los cincuenta.
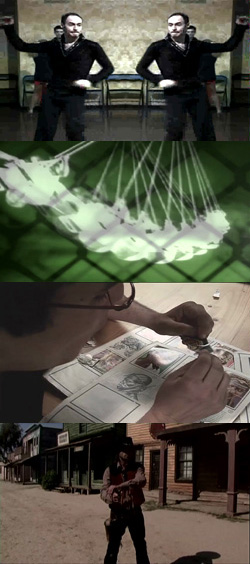 Todas estas citas y filiaciones no anulan la singularidad de su filmografía, pero sí nos ayudan a comprender la evolución de Duque hasta Ensayo final para utopía, donde nuestro hombre pasa de tener referentes a ser un referente. Para conseguir tal hazaña se debe considerar también la capacidad de este cineasta para reflexionar sobre su oficio: ¿Qué implica crear? ¿En qué nos afecta renunciar al soporte analógico? ¿Cómo puedo expresar mi “Yo” a través de imágenes ajenas? Estas y otras cuestiones sobrevuelan sus filmes y, a veces, encuentra sus respuestas en los sujetos que filma, en unos seres que crean escapando de los clichés del cine. Dos de sus modelos bien podrían ser los tres fotógrafos viajeros a los que sigue en Landscapes in a Truck y la singular mujer filipina que protagoniza Paralelo 10. Los primeros trabajan de un modo muy particular: capturan sus fotos con una cámara situada en la cabina de su camión y las revelan en la zona de carga del vehículo, que funciona como un laboratorio móvil. Luego, al mojarlas con el agua de una manguera, las imágenes cobran forma. Dicho proceso es asimilable al del documentalista que trabaja sobre la marcha, que viaja, vive, registra y comprueba su material en un constante work in progress. Es el caso de Duque, quien también parece tomar de estos fotógrafos el gusto por la pausa y la composición, muy presentes en su fascinante All You Zombies (2008); una obra en la que el director hispano-venezolano filma con paciencia, con largos planos fijos que muestran la transformación de los paisajes encuadrados, ya sea con sutiles movimientos, sonidos o halos de luz. La conexión con Rosemarie, la creadora retratada en Paralelo 10, es todavía más significativa. “Yo quiero ser como ella”, ha llegado a decirnos Duque en una charla informal. Y no es una tarea fácil. Pues esta mujer filipina, que asiste diariamente a una esquina barcelonesa para llevar a cabo un ritual ininteligible, parece solo guiada por la intuición, por una suerte de escritura automática con sus escuadras y reglas. Dichos objetos le sirven, con la ayuda inestimable de la luz solar, para generar sombras que adoptan formas geométricas y descubrir mensajes ocultos en el asfalto. Es imposible comprenderla y, por mucho que presumamos que sufre una enfermedad mental, verla nos invita a mirar de otro modo, a intuir que todo artista necesita desaprender y volver a expresarse solamente a través de su intuición. Ese es el logro involuntario de Rosemarie y ese es el deseo inalcanzable de Duque.
Todas estas citas y filiaciones no anulan la singularidad de su filmografía, pero sí nos ayudan a comprender la evolución de Duque hasta Ensayo final para utopía, donde nuestro hombre pasa de tener referentes a ser un referente. Para conseguir tal hazaña se debe considerar también la capacidad de este cineasta para reflexionar sobre su oficio: ¿Qué implica crear? ¿En qué nos afecta renunciar al soporte analógico? ¿Cómo puedo expresar mi “Yo” a través de imágenes ajenas? Estas y otras cuestiones sobrevuelan sus filmes y, a veces, encuentra sus respuestas en los sujetos que filma, en unos seres que crean escapando de los clichés del cine. Dos de sus modelos bien podrían ser los tres fotógrafos viajeros a los que sigue en Landscapes in a Truck y la singular mujer filipina que protagoniza Paralelo 10. Los primeros trabajan de un modo muy particular: capturan sus fotos con una cámara situada en la cabina de su camión y las revelan en la zona de carga del vehículo, que funciona como un laboratorio móvil. Luego, al mojarlas con el agua de una manguera, las imágenes cobran forma. Dicho proceso es asimilable al del documentalista que trabaja sobre la marcha, que viaja, vive, registra y comprueba su material en un constante work in progress. Es el caso de Duque, quien también parece tomar de estos fotógrafos el gusto por la pausa y la composición, muy presentes en su fascinante All You Zombies (2008); una obra en la que el director hispano-venezolano filma con paciencia, con largos planos fijos que muestran la transformación de los paisajes encuadrados, ya sea con sutiles movimientos, sonidos o halos de luz. La conexión con Rosemarie, la creadora retratada en Paralelo 10, es todavía más significativa. “Yo quiero ser como ella”, ha llegado a decirnos Duque en una charla informal. Y no es una tarea fácil. Pues esta mujer filipina, que asiste diariamente a una esquina barcelonesa para llevar a cabo un ritual ininteligible, parece solo guiada por la intuición, por una suerte de escritura automática con sus escuadras y reglas. Dichos objetos le sirven, con la ayuda inestimable de la luz solar, para generar sombras que adoptan formas geométricas y descubrir mensajes ocultos en el asfalto. Es imposible comprenderla y, por mucho que presumamos que sufre una enfermedad mental, verla nos invita a mirar de otro modo, a intuir que todo artista necesita desaprender y volver a expresarse solamente a través de su intuición. Ese es el logro involuntario de Rosemarie y ese es el deseo inalcanzable de Duque.
Sin embargo, lo intuitivo sí ha hecho mella en el modo de filmar (y de montar) del realizador de Iván Z, quien inició un camino de difícil retorno con Color perro que huye, donde todo surgía a partir de imágenes estrechamente vinculadas a su propia experiencia vital. Desde entonces, no existen ya para él ni guiones previos ni planes de rodaje, ni tan siquiera conciencia de estar preparando una película. Duque es ahora, más que nunca, un flâneur (también un ciberflâneur) que, por puro placer, registra diariamente su vida y la de quienes le rodean. Ello le permite adoptar sus propios ritmos, rodando y editando constantemente, pero solo encerrándose a preparar una de sus piezas cuando se ve capaz de ello y dispone de suficiente material valioso registrado. La obra resultante del proceso estará felizmente condicionada por su estado de ánimo y por los acontecimientos de su vida que, en la soledad del montaje, generan asociaciones inesperadas entre las imágenes. Si en Color perro que huye un accidente marcaba el tono del filme, en Ensayo final para utopía es la enfermedad y la posterior muerte de su padre la que da forma al montaje. Dicha estrategia cinematográfica -propia del cine diario y/o ensayístico- le convierte en un autor liberado e imprevisible, capaz de lanzarse al vacío y compartir con el espectador sus dudas, miedos e intuiciones. No debemos olvidar que el título de su primer largometraje surge de una expresión catalana –Color de gos com fuig– que se refiere, precisamente, a un color indefinido, imposible de concretar. Algo parecido ocurre al ver los últimos trabajos de Duque, donde el “Yo” del cineasta se nos escapa y donde es difícil asir el sentido de las imágenes y los sonidos que nos atrapan.
“Color perro que huye no nace con una voluntad manifiesta de restituir al sujeto, sino que, como ya sugiere desde su título, éste se presenta en caída libre, como un trazo borroso o como el halo de un cuerpo en continuo movimiento”. (Elena Oroz) (3)↓
4. Bailes
En una de las mejores escenas de All You Zombies, Duque se deja llevar por su vertiente más lúdica y filma varios extractos de lo que parece ser una sesión discotequera en plena calle. Es de noche y son las luces rojizas y verdosas de la fiesta las que nos mueven por la pista de baile improvisada. Nos perdemos con el cineasta y nos sentimos partícipes de una liberación, de un baile que reúne a individuos de diversas edades en una suerte de celebración comunitaria dionisíaca. Algo similar sucede en una de las secuencias más intensas de Color perro que huye, donde Duque participa con su cámara en la fiesta de los tambores de San Juan Bautista. Esta celebración pagana, célebre en el pueblo venezolano de Naiguatá, está abierta a todo el que lo desee y nos invita a movernos al ritmo frenético de unos tamborileros que, mientras tocan sus instrumentos, gritan a todo trapo “hueso” -término que significa “polla”- en una suerte de invocación sexual. La catarsis de la danza es evidente y logra ser capturada por el cineasta, que muestra los movimientos de los reunidos y se interesa por su fisicidad, yendo más lejos que en la citada escena callejera de All You Zombies. Ambos ejemplos avanzan la atracción de Duque por lo corporal que se concreta plenamente en Ensayo final para utopía, donde el baile está omnipresente y descubre su condición subversiva, pues permite, de un modo tan festivo como seductor, una liberación sexual, personal e ideológica.
“Las filmaciones de bailes a veces constituyen una intrusión en la intimidad del bailarín. Su olvido de sí mismo y su arrobamiento pueden manifestarse en extraños gestos o en distorsionadas expresiones faciales, que en principio no deberían ser vistas por nadie, salvo por quienes no pueden observarlas por estar precisamente participando del baile. Contemplar estas secretas exhibiciones es como un acto de espionaje; uno siente rubor al entrar de ese modo a un reino prohibido, donde lo que sucede debe ser experimentado y no observado. No obstante, la virtud suprema de la cámara consiste precisamente en sacar a relucir el voyeur que todos llevamos dentro”. (Siegfried Kracauer) (4)↓
Las palabras que el célebre teórico alemán dejó escritas a mediados del siglo XX nos siguen inspirando para pensar el último trabajo de Duque, pues no está de más preguntarse hasta qué punto estamos legitimados para contemplar a los ciudadanos mozambiqueños mientras se liberan bailando. Las dudas se diluyen cuando, en la mirada del cineasta hispano-venezolano, advertimos tacto y respeto. No hay en Ensayo final para utopía bailes impúdicos. El placer plástico existe, pero Duque es capaz de mantener la distancia y, a su vez, hacernos sentir cercanos a quienes filma. Al igual que Kracauer, sabe que los movimientos del baile son ineludiblemente cinemáticos, atraen el interés de la cámara, pero el suyo no es el mero ejercicio de un voyeur sino el de quien, antes que observar, quiere compartir y sentir una experiencia, la que manifiestan los mozambiqueños al bailar.
 Tal y como apuntábamos anteriormente, el segundo largometraje de Duque contiene secuencias de filmes ajenos que reflejan el aire revolucionario de Mozambique. En ellas, los discursos políticos y los festejos populares van acompañados de manifestaciones diversas de baile que, ante la ausencia de palabras –Ensayo final para utopía es, a excepción de algunos subtítulos, un filme silencioso con ligeros apuntes musicales–, nos ayudan a intuir el sentir de un pueblo. El movimiento coreográfico de unos soldados, la danza entonando una canción anticapitalista y, sobre todo, la colorista celebración musical-comunitaria que reúne a ciudadanos de diversa edad y condición vienen a reforzar esa idea, la de un país en lucha que, al final, parece alcanzar su utopía. Sin embargo, aquellas ilusiones se apagan en un presente en el que, además de acercarse el fallecimiento del padre de Duque, Mozambique se encuentra frenada, sin ideologías fuertes por las que combatir, sin horizontes de futuro, sin posible alternativa a un estado capitalista inamovible.
Tal y como apuntábamos anteriormente, el segundo largometraje de Duque contiene secuencias de filmes ajenos que reflejan el aire revolucionario de Mozambique. En ellas, los discursos políticos y los festejos populares van acompañados de manifestaciones diversas de baile que, ante la ausencia de palabras –Ensayo final para utopía es, a excepción de algunos subtítulos, un filme silencioso con ligeros apuntes musicales–, nos ayudan a intuir el sentir de un pueblo. El movimiento coreográfico de unos soldados, la danza entonando una canción anticapitalista y, sobre todo, la colorista celebración musical-comunitaria que reúne a ciudadanos de diversa edad y condición vienen a reforzar esa idea, la de un país en lucha que, al final, parece alcanzar su utopía. Sin embargo, aquellas ilusiones se apagan en un presente en el que, además de acercarse el fallecimiento del padre de Duque, Mozambique se encuentra frenada, sin ideologías fuertes por las que combatir, sin horizontes de futuro, sin posible alternativa a un estado capitalista inamovible.
La vertiente política del filme es, sin embargo, sutil, ya que el director hispano-venezolano prioriza la forma a la tesis. Ello le lleva a filmar los cuerpos de los mozambiqueños de hoy y unir sus bailes, sus movimientos, a los de los mozambiqueños de ayer, a la generación de sus padres y abuelos. Particularmente bellos son los momentos en los que intuimos gestos de los bailes del pasado en los movimientos del presente, y también los instantes en que los seres filmados descubren el dispositivo y miran a cámara, nos miran, sonrientes, alegres por el solo hecho de danzar y, de alguna manera, confiados, como si supieran que en sus cuerpos está el origen del cambio social y personal. Uno tampoco puede olvidar las diversas escenas que transcurren en un teatro casi a oscuras, en el que la única luz la emiten unos cuerpos tan voluptuosos como intangibles, fantasmales. ¿Y qué decir del temblor inicial que Duque capta al filmar con un móvil situado sobre el escenario teatral? Ni tan siquiera vemos todavía al danzante, pero sus pasos generan la vibración de un plano que adopta un aire irreal y que es capaz de arrastrarnos a un mundo onírico. Dicha impresión, la de hallarse en un espacio indefinido, en una suerte de intervalo entre el sueño y la vigilia, entre la vida y la muerte, se acentúa con un montaje que demuestra la capacidad del cineasta para hilvanar tiempos y lugares. En este sentido, las transiciones entre secuencias son tan naturales, tan fluidas, que el espectador renuncia a comprender dónde se encuentra y opta por dejarse llevar, perdiéndose por Barcelona, Mozambique y Venezuela, y viajando en el tiempo sin que ello afecte a su goce de la película.
5. Fantasmas
Habíamos empezado estas líneas con Duque en su habitación, triste, enfrentándose a la grave enfermedad de su padre, que le fue anunciada cuando se encontraba en Mozambique. Seguramente, entonces no lo sabía, pero varios momentos vividos con su progenitor iban a formar parte de su película que, en su sentido tramo final, nos acerca a Silvio con una serie de estampas filmadas, pertenecientes a un viaje familiar que Andrés compartió, tiempo atrás, con sus padres. Uno podría creer que esas escenas no tienen valor cinematográfico, que forman parte de una home movie más. No es así por, al menos, dos razones. La primera es que nos incumben directamente como espectadores, ya que, durante el visionado de Ensayo final para utopía, hemos compartido con Duque el miedo, la muerte y el duelo, y deseamos conocer al hombre causante de esos sentimientos. La segunda es que, pese a su carácter familiar, están ligadas íntima y estéticamente a las secuencias mozambiqueñas y sintetizan los dos tonos en que se desarrolla el filme: el vitalista y el fantasmal.
¿Qué son sino esos bailarines en la penumbra? Uno los ve y no sabe cómo comportase ante ellos. Sí, son cuerpos. Sí, están en éxtasis. Sí, nos invitan a movernos. Pero, al mismo tiempo, no nos hablan, no nos oyen y no son seres tangibles sino volátiles. Tienen vida, aunque son fantasmas. Idéntica impresión nos transmite Silvio, al que vemos filmado a través de peceras y cristales que difuminan su cuerpo. Sabemos que está ahí, que estuvo ahí, pero no deja de ser un espectro al que Duque invoca, pues su vida, al igual que la de los mozambiqueños registrados, parece destinada a ser embalsamada en el tiempo, como todo el pasado que atrapa la cámara. Aun así, la clausura de Ensayo final para utopía es la de alguien que cree en el cine, que cree en su poder catártico y terapéutico. Tras mostrarnos cómo muere su padre (en tres planos cortantes: la caída, la agonía y el fin), el cineasta hispano-venezolano nos ofrece su resurgimiento, su reaparición. “Que no muera todavía”, parece decirnos un montaje que va del presente al pasado. Y lo cierto es que, por unos minutos, advertimos un halo de luz entre tinieblas, un instante vital entre fantasmas. Cuando termina la sesión, Silvio, claro, ya no está, pero perdura en el recuerdo y en las imágenes. Se lo debemos a Andrés.
(1)↑ Andrés Duque nació en Caracas en 1972, pero desde hace más de una década reside en Barcelona, donde ha desarrollado su trayectoria cinematográfica. Él se considera un cineasta español de origen venezolano.
(2)↑ Declaración incluida en la entrevista de OROZ, Elena: “Andrés Duque. A propósito de Color perro que huye”, Blogs&Docs, 2011.
(3)↑ OROZ, Elena: “Color perro que huye”, Blogs&Docs, 2011.
(4)↑ KRACAUER, Sigfried: Teoría del cine. La redención de la realidad física, Paidós, Barcelona, 2001.



