La peli que habito (II)
Me quedaría a vivir en…
La ventana indiscreta (Rear Window, Alfred Hitchcock, 1954)
Daniel Trapiello González
Elegir una sola película y habitar en ella es casi un acto suicida para todo aquel que sienta verdadera pasión por el cine. Por otro lado, abordar con profundidad ese nivel de abstracción para con sus imágenes puede que sea el verdadero y único modo de encontrarse íntimamente con la obra en ese ciclorama de imagen y tiempo que trasciende lo cinematográfico.
En este sentido, solo una película como La ventana indiscreta puede evocar el fin último por el que vemos películas, en tanto en cuanto reflexiona sobre el acto y las consecuencias de ver, de mirar, de observar. “La cobarde curiosidad”, que decía Eric Rohmer en ese primer libro sobre Hitchcock. Habitar esta película significa, de alguna manera, habitar todas las películas, habitar el cine. Siguiendo esta premisa, he desarrollado dos montajes con la intención de alterar lo mínimo posible esa inescrutable consecución de fundidos invisibles que componen La ventana indiscreta. El primero de ellos, titulado Sinergias, propone una relectura de una de sus más brillantes escenas, alejando la obra de ese tono a medio camino entre la comedia y el drama, y acercándola a un estadio más turbador y desconcertante. El segundo montaje, titulado Real Window, pretende sobresaltar la íntima y plácida posición del espectador, subrayando musicalmente uno de esos fascinantes momentos en los que el propio cine es capaz de devolvernos la mirada.
© Daniel Trapiello González, septiembre 2014
Vivir en tránsito
Carlos Losilla
“¡Qué bonito es aquello!”, dice uno de ellos señalando a la lejanía. “Pues, si lo bonito está allá, ¿por qué estamos aquí?”, pregunta el otro. La cita no es exacta, pero pertenece a Tú y yo (An Affair to Remember, Leo McCarey, 1957) y se la reparten entre Cary Grant y Deborah Kerr. Siempre he pensado que este diálogo, en apariencia intrascendente, está hablando del acto de ver películas, y más en concreto del acto de ver películas del Hollywood clásico. Lo bonito está en la pantalla y, sin embargo, el espectador permanece sentado en una platea oscura. ¿Por qué no traspasa esa distancia y se introduce en las imágenes? Quizá porque en ese espacio indeterminado encuentra un goce superior. En el pequeño viaje que va de su mirada a las figuras que se agitan allá. Me gusta esa zona intermedia, y es ahí donde querría vivir, y no en las películas, en las que hay demasiado dolor, o demasiadas risas, o demasiado ruido. Mi lugar natural es esa suspensión siempre dinámica donde todo cambia a cada segundo.

© Carlos Losilla, septiembre 2014
Embracing (Ni tsutsumarete, Naomi Kawase, 1992)
Andrea Morán
Está todo tan cerca…
Creo que si extendiera la mano lo tocaría.
© Andrea Morán, septiembre 2014
La aventura (L‘avventura, Michelangelo Antonioni, 1960)
Sergio Morera
De pequeño, uno de mis juegos favoritos consistía en ser otra persona. Volviendo en el bus de Barcelona a Badalona con mi madre, casi siempre al atardecer, fijaba mi atención en las figuras que se movían detrás del cristal. Imaginaba cómo debían de ser sus vidas, sus casas, sus familias y después me imaginaba cómo sería ser ellos, entrar en sus vidas y suplantarlos sin que nadie se diera cuenta de la presencia (mi presencia) extraña.
Con el paso de los años este juego no solo no me ha abandonado, sino que ha ido aumentando progresivamente su radio de acción hasta llegar —evolución lógica— al terreno de lo cinematográfico. En este sentido, hay una película que propicia especialmente esta fantasía: se trata de La aventura de Michelangelo Antonioni.
Pero atención, no son los protagonistas del filme quienes me interesan. No quiero vivir la vida de Sandro, Claudia o cualquiera de los imbéciles de sus amigos. La vida que realmente me interesa suplantar es la del anónimo pescador que vive solo en la isla de Lisca Bianca.

Todo en este personaje es realmente fascinante, desde el espacio que habita, construido solo con piedras y recuerdos, hasta su forma de hablar (una economía del lenguaje casi mística) pasando, por supuesto, por ese secreto que únicamente él parece conocer: qué le ha sucedido realmente a Anna, el personaje que misteriosamente se ha evaporado de la narración.
Una chica desaparece entre rocas, helicópteros y tiburones imaginarios mientras la modernidad cinematográfica sienta sus bases (no por casualidad a escasos kilómetros de Strómboli…). ¡Cómo resistirse a la tentación de ser el único espectador de semejante acontecimiento!
© Sergio Morera, agosto 2014
Malas tierras (Badlands, Terrence Malick, 1973)
Ana Aitana Fernández
La épica del primer amor…
© Ana Aitana Fernández, septiembre 2014
El mundo en sus manos (The World in His Arms, Raoul Walsh, 1952)
Antoni Peris Grao
A priori parece obvio. Viviría en mis películas favoritas. Pero, ¡alto! ¿Cabalgar con Ethan incansablemente en busca de su sobrina? Buff, que dolor en salva sea la parte… ¿Luchar con Van Helsing contra el Conde? Escalofríos me da… ¿Atrapar a Harry Lime en las cloacas vienesas o salvar a Ilsa de los nazis? Sería vivir en la melancolía eternamente… Por no hablar de la fatalidad de Scottie enamorado de alguien que va y viene de entre los muertos…. No, debiera buscar algo más animado, más alegre… ¿El musical? Ni en el mundo más ideal podría bailar como Don Lockwood, que además ya contaba con su gran amigo Cosmo. ¿La comedia? Cierto, mi vida tiene mucho de Rohmer o de Allen, pero siempre me espabilaría para dejarme escapar a la chica… ¿Y si busco algo menos real pero más práctico? No puedo irme hacia el futuro ni al fantástico. El primero suele ser distópico y en el segundo hay que ir por ahí matando orcos, dinosaurios o hidras. ¿Pruebo en el género de aventuras? Ahí tengo algunas de mis preferidas. Sin embargo, de nuevo, mucho riesgo. Puedo acabar con media espada vikinga atravesándome el abdomen, asesinado en las dunas del Sáhara o de Arabia o crucificado en Kefiristán… Difícil, mucho más difícil de lo que creía… Aunque, ¿cómo no lo había pensado antes? ¡¡¡Por mil barriles de ron!!! No hay mundo más feliz, por cabezas cortadas ni pasos por la plancha que haya, que las películas de barcos y piratas. Hasta los muertos parecen satisfechos al caer de las jarcias y el ron corre a raudales. ¿Por qué vivir en un aburrido pueblito irlandés contemplando la felicidad de hombres tranquilos si en un barco pirata se puede saltar de uno a otro palo, desplegar la mayor, lanzar andanadas, dar mandobles, olvidar lavarse a diario, correr contra el enemigo y abordarle si es preciso? Y, ya puestos, que me perdonen Ana de las Indias, el Capitán Blood e incluso el Temible Burlón pero, aunque el Hombre de Boston sea un muermo, yo no me pierdo las correrías en las Islas Pribilof de El mundo en sus manos: ver una foca en la bañera de un hotel de lujo, ganar la carrera contra el Portugués, tener la fenomenal bronca de turno al regresar a tierra y rescatar, atravesando los cristales, a la chica para tener, junto a ella, el mundo en nuestras manos. ¡¡¡Voy, voy!!!

© Antoni Peris Grao, agosto 2014
Una película hablada (Um Filme Falado, Manoel de Oliveira, 2003)
Carles Matamoros Balasch
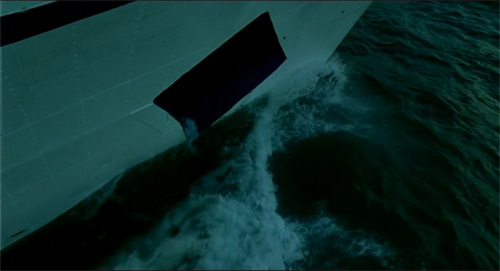
Dice John Malkovich, el capitán de la embarcación en la que navegan los personajes de Una película hablada, que “la mayor desgracia del marino es vivir lejos del agua”. Quizá por ello una imagen emerge, inalterable, en varios instantes del filme: la de la proa de su barco atravesando el mar. La fuerza cinética de ese plano, que evoca a la de la rueda en movimiento del carruaje de O Día do Desespero (1992), es una invitación al desplazamiento constante, a un deseable perpetuum mobile vital.

Aunque la película de Oliveira constatará que la vida tiene su fin (como todas las civilizaciones), habitar en ella es hacerlo en una Torre de Babel bien avenida, escuchar las lecciones de una profesora de Historia que todos querríamos como madre (Leonor Silveira) y, sobre todo, viajar asimilando un aprendizaje que nace tanto de la experiencia diaria como de la contemplación de un pasado inagotable: el de un Mediterráneo que es cuna, para bien y para mal, de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que seremos. Mis ansias de conocimiento, conversación y aventura me corroen mientras ya me pregunto “¿Dónde puedo subirme al barco?”.
© Texto: Carles Matamoros Balasch, agosto 2014 /
© Vídeo: Carles Matamoros Balasch, Covadonga G. Lahera, septiembre 2014
Paisaje sureño
Mónica Jordan Paredes
Mi imaginario infantil fue argamasado de manera inconsciente por Mark Twain. Desde entonces, no es tanto una película como la sugerencia de un(os) lugar(es) lo que me lleva a querer habitar ciertos filmes. En los parajes de los estados sureños de EE.UU. me encantaría bajar un tramo del río Misisipi y recordar así el viaje de Huckleberry Finn con su amigo Jim camino de Ohio, o, lo que es lo mismo, de la libertad. Posiblemente disfrutaría igualmente con el polvo que recorre el trayecto que John Wayne y Montgomery Clift se clavan entre pecho y espalda en Río Rojo. Pasaría también alguna noche aislada en la islita de Mud, sobre aquel árbol-casa tan típicamente americano. Todo temiendo convertirme en el desolado Travis que surcaba el desierto texano en busca de su esposa e hijo en París, Texas, y con alto riesgo de acabar como los Gerry y Gerry de Gus Van Sant. Bien lo vale si finalmente es posible contemplar alguno de los atardeceres texanos de Friday Night Lights; en la parte trasera de una camioneta, muy posiblemente una pick up, ojalá una Old Ford Chevy de color azul cerúleo carcomido por el óxido, mientras disfruto del silencio en buena compañía y con una lata de cerveza desbravada entre las manos. Lo de menos es que no me guste la cerveza.

© Mónica Jordan Paredes, septiembre 2014
Vivir en un western
Ricardo Adalia Martín
Acabo de morir de un disparo certero de Clint Eastwood. Mi compañero y yo le teníamos acorralado en un poblado mexicano, dentro de la casa del barbero. Pero ha logrado escabullirse poniendo su sombrero sobre la silla de afeitar dada la vuelta. Creímos que estaba sentado en ella, agazapado, tratando de esconderse de una forma un tanto chapucera. Le hemos intentando acribillar por la espalda. Pero cuando hemos vaciado nuestros cargadores, ha salido desde detrás de un armario y nos ha liquidado con tres balas a cada uno. Un poco antes le habíamos dado unas cuantas hostias. A él y a Lee Van Cleef. El Indio les había pillado intentando robar el dinero que tanto nos ha costado sacar del banco y la caja fuerte donde estaba custodiado. Nos habían engañado: eran cazarrecompensas que se habían colado hábilmente dentro de nuestra banda. No se cómo han logrado escapar del lugar donde les habíamos dejado encerrados después de la paliza…

Mi nombre es Antonio Molino Rojo y quiero ser como Clint Eastwood. Me parezco físicamente y tengo suficientes cualidades para quitarle el puesto, para suplantarle como estrella del recién nacido spaghetti western. Estoy participando en la trilogía del dólar que ha ideado Sergio Leone para alcanzar esta empresa. En Por un puñado de dólares (Per un pugno di dollari, 1964) me mató nada más empezar el metraje, después de asustar a su caballo. En La muerte tenía un precio (Per qualche dollaro in più, 1965) he durado bastante más en pantalla y no he conseguido mi objetivo porque no he guardado un par de balas en la recámara. El bueno, el feo y malo (Il buono, il brutto, il cattivo, 1966) será la última oportunidad para que las letras de mi nombre ocupen toda la pantalla en los títulos de crédito con el acompañamiento de la música de Morricone.
© Ricardo Adalia Martín, agosto 2014
La mujer del aviador o es mejor no pensar en nada (La femme de l’aviateur, Eric Rohmer, 1981)
Daniel de Partearroyo
Puestos a vivir en una película, tiene que ser en París. Concretamente, el París de Eric Rohmer en La mujer del aviador: bello, pintoresco y semidesconocido; como el Parc des Buttes-Chaumont. Y vivir allí siendo joven, cuando el amor te interrumpe la vida y conocer a alguien siempre se convierte en un acontecimiento.

“Durante ese momento al menos parecieron dejar a un lado los planes externos, las teorías y los códigos, incluso la inevitable curiosidad romántica del uno con respecto al otro, para permitirse ser simple y puramente jóvenes, para compartir ese sentimiento de la aflicción del mundo, ese pesar que surge ante el espectáculo de Nuestra Condición Humana, y que cualquiera a esa edad considera recompensa o don recibido por el hecho de haber sobrevivido a la adolescencia” (V , Thomas Pynchon,1963).
“Por eso nunca dejaré que se diga que los veinte no son los mejores años de la vida” (Sans soleil, Chris Marker, 1983).
© Daniel de Partearroyo, agosto 2014
El mago de Oz (The Wizard of Oz, Victor Fleming, 1939)
Francisca Pageo
Todos y cada uno de los personajes tienen algo que ejemplifica ya no solo los valores que nos pueden faltar —como la valentía que le falta al león, la intelectualidad al espantapájaros o el corazón al hombre de hojalata—, sino también nuestras sombras y nuestros defectos. Dorothy se ve forzada a entrar en un mundo ajeno que en el fondo no es tan ajeno, pues se adentra en su imaginación, esa facultad a través de la cual podemos quitarnos el miedo a lo desconocido, aquello que nos obstaculiza y obstruye el camino. Aunque parece que todos los personajes que va conociendo la niña de Kansas son unos completos extraños, en verdad pertenecen a su mundo real. Aquello que les falta en este universo es lo que tienen que encontrar en Oz y, en el fondo, cada escena de El Mago de Oz no es más que alquimia y simbología.
De camino a la Ciudad Esmeralda, donde Dorothy ha de buscar al gran Mago de Oz para que le ayude a volver a su hogar, encontramos canciones y música. ¿Quién podría vivir sin la música? Cantamos, celebramos cada vez que alguien se une con nosotros. Y el Mago nos desvelará que, en realidad, la salida se hallaba en nosotros mismos desde el principio; en nuestros pies, en los zapatos de rubí que obtuvimos tras vencer a la bruja del Este. Somos nuestros propios maestros; todo lo que tenemos y queremos aprender, todo lo que creemos que nos falta, reside en nosotros y en lo que nos rodea. Solo necesitamos darnos cuenta. Para ello, tenemos que vivir, crear y, sobre todo, adentrarnos en nosotros mismos. Me quedaría a vivir en El Mago de Oz porque necesitamos la imaginación, necesitamos de otro mundo más colorido, más vivo y significativo en el que poder desenvolvernos para encontrar aquello que creíamos perdido. Solo necesitamos buscar ese lugar al otro lado del arco iris y seguir el camino de baldosas amarillas, ese sendero que representa nuestra intuición.
© Francisca Pageo, agosto 2014
Dos en la carretera (Two for the Road, Stanley Donen, 1967)
Endika Rey
![]() Sus personajes son en tres dimensiones, y ya que esta propuesta indica que uno debe vivir en un lienzo, mejor hacerlo en uno que invada, aunque sea un poquito, el carril de la realidad.
Sus personajes son en tres dimensiones, y ya que esta propuesta indica que uno debe vivir en un lienzo, mejor hacerlo en uno que invada, aunque sea un poquito, el carril de la realidad.

![]() En esa realidad los sentimientos aparecen tanto arriba como abajo, siempre dos veces, pero eso nunca los convierte en resentimientos. Si acaso, como mucho, en glorietas.
En esa realidad los sentimientos aparecen tanto arriba como abajo, siempre dos veces, pero eso nunca los convierte en resentimientos. Si acaso, como mucho, en glorietas.

![]() Tal y como demuestran sus musicales, a Donen no le hace falta ser realista para ser real. Todo transcurre en la mente y aquí el depósito va lleno de ideas. It´s always fair weather… llueva o haga sol.
Tal y como demuestran sus musicales, a Donen no le hace falta ser realista para ser real. Todo transcurre en la mente y aquí el depósito va lleno de ideas. It´s always fair weather… llueva o haga sol.

![]() La velocidad se trata de manera relativa, así uno siempre tiene la opción de dilatar o acelerar el momento. Todo depende de las muchas ganas que haya de llegar al destino… o de todo lo contrario.
La velocidad se trata de manera relativa, así uno siempre tiene la opción de dilatar o acelerar el momento. Todo depende de las muchas ganas que haya de llegar al destino… o de todo lo contrario.![]()

![]() Los recuerdos siempre son tratados en presente porque el tiempo es manipulable. Y sin marcha atrás, no hay nostalgia; solo horizonte. Queda siempre, eso sí, la opción del cambio de sentido.
Los recuerdos siempre son tratados en presente porque el tiempo es manipulable. Y sin marcha atrás, no hay nostalgia; solo horizonte. Queda siempre, eso sí, la opción del cambio de sentido.

![]() El callejón siempre tiene salida, incluso aunque no la tenga: al contrario de en este lado de la barrera, estrellarse contra el muro es una opción más que respetable. Tanto como pararse a pensar en ello.
El callejón siempre tiene salida, incluso aunque no la tenga: al contrario de en este lado de la barrera, estrellarse contra el muro es una opción más que respetable. Tanto como pararse a pensar en ello.

![]() Si, tal y como dice el tópico, el cine es una frontera entre mundos, lo que Dos en la carretera hace es, más que señalártela, recordarte dónde dejaste el pasaporte.
Si, tal y como dice el tópico, el cine es una frontera entre mundos, lo que Dos en la carretera hace es, más que señalártela, recordarte dónde dejaste el pasaporte.

Escojo Dos en la Carretera por todo eso.![]()
Y luego también porque a los ocho años tuve la varicela.
© Endika Rey, septiembre 2014
