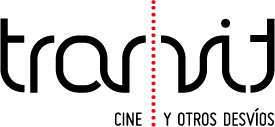Conversación con Miguel Gomes en torno a ‘Grand Tour’
«El trabajo del director es capturar la gracia y compartirla con el público»

Imagen cedida por 242 Películas Después.
En Grand Tour (2024), última película de Miguel Gomes (premio a la mejor dirección en el pasado Festival de Cannes), la huida de un diplomático británico incapaz de afrontar una relación romántica fallida desencadena un viaje por el sudeste asiático, trazando por el camino un recorrido por múltiples tradiciones y sensibilidades artísticas a lo largo del tiempo y el espacio. Entre el cine clásico de aventuras, las comedias screwball y los diarios filmados, todo se funde y relaciona en Grand Tour: desde su narración en off, que recoge una polifonía de idiomas locales, hasta su heterogénea reunión de técnicas cinematográficas clásicas y modernas que mezcla —en ocasiones, incluso dentro de un mismo plano— su recreación irónica del pasado y su captura anacrónica del presente. Así, elementos de la cotidianidad y de la escenificación (el trayecto de unas motocicletas por la ciudad, las variantes de una misma representación de títeres en diferentes países o el propio comentario sobre la herencia del cine clásico de Hollywood) acaban reuniéndose para conformar un lenguaje diseñado para transmitir que toda representación del pasado es, en cierta medida, una construcción ficticia. Esta entrevista fue realizada en Cannes el 24 de mayo de 2024.
¿Dónde nace la idea de combinar registros narrativos aparentemente opuestos para relatar este viaje?
Se trata de capturar la diversidad y el espectáculo del mundo. Me interesa la capacidad del cine para compartir este espectáculo, creando un diálogo entre la realidad y la imaginación. Desde sus comienzos, el cine siempre ha oscilado entre la realidad —esas escenas cotidianas de trenes y fábricas capturadas por los Lumière— y los mundos inventados por Georges Méliès. Ambos acercamientos se complementan perfectamente.
¿Qué criterio seguisteis para trazar el itinerario de los protagonistas?
Antes de escribir el guion, ya sabíamos exactamente la ruta que seguirían los personajes por Asia, aunque no conociéramos las escenas en que aparecerían estos lugares. Pregunté a la productora si podíamos filmar un diario de viaje por Asia a modo de archivo, antes de tener un guion; algo poco convencional, pero aceptaron. Normalmente, los productores prefieren tener primero el guion, luego buscar financiación y, finalmente, rodar. Nosotros hicimos lo contrario: escribimos el guion reaccionando a las imágenes.
¿Y había un acercamiento uniforme de cara a seleccionar esas imágenes?
Nuestro criterio principal era la fascinación: filmamos aquello que nos parecía extraordinario, aun habiéndolo investigado con antelación. El primer día en Rangún, en Myanmar, rodamos una noria girada por acróbatas sin motores; fue fascinante y resonaba metafóricamente con nuestra historia. Rodamos barcos pesqueros en Tailandia, monos en Japón, maestros de kung- fu… escenas que podían reflejar el mundo interior de los personajes. Los paisajes aislados no tienen contexto; en ficción, también son paisajes interiores.


¿Dónde pones el foco a la hora de encuadrar esa fascinación, en hacerla accesible a los espectadores?
La magia está en lograr captar la gracia presente en todas partes; por ejemplo, en los movimientos de los actores en el estudio. El trabajo del director es capturar esa gracia y compartirla con el público.
¿Crees que el público actual, expuesto constantemente a una saturación de imágenes, tiene dificultades para apreciar esa gracia?
Quizá, pero eso está fuera de mi control. Mi función es buscar la gracia y presentarla. Incluso en el rodaje, a veces resulta esquiva… Muchos días no tenemos éxito. La gracia abunda, pero no está garantizada.
Quizás, para que surta efecto, debemos hacer el esfuerzo de mirar cada película con nuevos ojos, con complicidad.
Sí… Creo que hubo un tiempo en que el espectador era más inocente. Es una cuestión de tener fe en el espectáculo. Como niños viendo un teatro de títeres: las marionetas no podrían ser más irreales, pero tenemos la capacidad de elegir creérnoslo. Hacemos un pacto con la ficción. Podemos emocionarnos con marionetas, y podemos emocionarnos con el cine. Pero sí, hoy puede resultar más difícil porque sabemos más, y nos hemos vuelto algo cínicos.


Tu cine incorpora libremente recursos visuales clásicos (por ejemplo, el iris) pero no como guiño, sino como un estilema en plena vigencia. ¿Crees que la mayoría de los cineastas actuales evitan usar estas herramientas por temor a causar extrañeza?
El cine abarca muchos lenguajes y ninguno debería rechazarse. Quizás eso convierte mi estilo en barroco; evito ser minimalista. Celebro la diversidad en las técnicas cinematográficas. Volviendo a la pregunta anterior: creo que es más decente dar al espectador la oportunidad de elegir creer, y no forzarlo.
Pero es que, además, al confrontar diferentes imágenes —recreaciones de mundos coloniales en decorados, colocadas frente a la realidad contemporánea de Asia— dejo que los contrastes surjan naturalmente, enfatizando la continuidad dentro de la disparidad.
También hay confrontación en la propia estructura de la película, ¿no? Enfrentas dos partes diferenciadas, primero siguiendo a Edward y luego a Molly.
Sí. Grand Tour surgió al leer un libro de viajes de Somerset Maugham, A Gentleman in the Parlour, que transcurre en una zona geográfica similar a la de nuestra película y en su mayor parte contiene las descripciones propias del género: de ciudades, templos, bosques, encuentros fortuitos… Una breve anécdota sobre un hombre huyendo de su prometida por Asia me intrigó. De esa broma sobre la cobardía masculina y la persistencia femenina nació nuestra historia.
La estructura, efectivamente, cambia radicalmente la relación del espectador con los personajes. Al principio, sabemos menos que Edward. Luego, con Molly, sabemos más que ella. Sus personalidades contrastantes influyen profundamente en el tono de la narración: la película se transforma para adaptarse a su distanciamiento.
¿Esta idea aparece en el guion o en el montaje?
En el montaje, absolutamente. El montaje fue continuo y dinámico. Durante el proceso reconsideramos constantemente las escenas, cambiando su ubicación e impacto emocional.


Así que desarrollasteis el montaje en paralelo al rodaje…
Fue complejo, pero creativo. Empezamos a montar antes del guion, determinando qué sería humorístico, melancólico o intenso de entre nuestro archivo de imágenes. El guion evolucionó junto al montaje —especialmente la narración en voz en off, que iba moldeando continuamente la película— y las escenas en el estudio se adaptaban a las imágenes de nuestro archivo.
Tu trabajo difumina la línea entre documental, al menos en su concepción habitual, y ficción. ¿Crees que la realidad se estiliza inevitablemente en el cine documental?
Sin duda. La realidad alimenta al cine y el cine redefine nuestra percepción de la realidad. Ambas se nutren continuamente.
En los créditos finales aparecen unos diálogos sin traducir. ¿Alguna pista sobre su contenido?
Muy atento (risas). Al terminar la película, los sonidos se mezclan espontáneamente, incluyendo fragmentos del inicio y del final, pero también oímos a los técnicos de sonido de la película, y una frase sobre el desenlace de los personajes. Es una amalgama de voces que comprime los temas de la película.


¿Crees que el uso del blanco y negro también ayuda a comprimir la película, a unificarla estéticamente?
Totalmente. El blanco y negro facilita mucho esa integración; especialmente usando película de 16 mm, porque tiene menos definición y mezcla mejor las imágenes. También facilita la combinación menos brusca entre las partes rodadas en estudio y las imágenes del mundo real. Trabajamos a la antigua usanza, construyendo decorados reales en estudio, como en el cine clásico; hoy en día esto no es común, porque la mayoría prefiere utilizar pantallas LED y efectos digitales. Con el blanco y negro buscábamos homogeneidad: la película ya tiene suficientes contrastes, y no necesitábamos añadir el choque adicional del color.
Por razones prácticas, rodamos algunas escenas en color. La película en blanco y negro de Kodak que utilizamos tiene una sensibilidad limitada, insuficiente para rodar escenas oscuras. Por eso usamos película en color para las escenas nocturnas o con poca luz, que luego convertiríamos a blanco y negro. En principio, toda la película iba a ser en blanco y negro, pero durante el montaje nos saturamos un poco visualmente y decidimos dejar algunas escenas en color, para darle espontaneidad.
La película está vertebrada por el viaje de sus protagonistas. ¿Qué te fascina de viajar?
Viajar es vivir lo desconocido, aceptar malentendidos. Mis personajes, como viajeros europeos, navegan culturas y lenguas que no comprenden plenamente, y se sienten perdidos. Esa incertidumbre me cautiva: es fascinante asumir que hay cosas que simplemente no vamos a entender.
Además de incertidumbre, este viaje está tintado por la nostalgia, aunque no siempre se concrete. ¿Era parte del tono desde el inicio del proyecto?
La nostalgia aparece naturalmente, pero debe equilibrarse. Exponernos a demasiada nostalgia nos puede paralizar: lo infecta todo con una idea romántica de lo distante. Puede estar bien, pero también hay que convivir con las cosas que sentimos cercanas. La nostalgia en equilibrio enriquece la historia; en exceso, impide vivir.
© Pablo Álvarez-Hornia, mayo de 2025