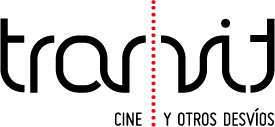Sitges 2025

La IA o el moderno Prometeo
Ha vuelto Trump. El año pasado, nuestro resumen del festival de Sitges, redactado poco antes de las elecciones, hablaba de su posible regreso. En el de este 2025, escribimos ya habituados de nuevo a sus bravuconadas, su torticera forma de gestión y sus ingentes esfuerzos por desdemocratizar el sistema político de su país y, ya puestos, el mundo entero. Como pasa siempre, parece que, entre los que hacen las películas y los que las vemos, hayamos establecido un paralelismo entre lo que acontece en nuestra vida real y lo que pasa en la pantalla. ¿Cómo no pensar en el magnate inmobiliario que ocupa la Casa Blanca ante el regreso de la figura del monstruo tradicional en multitud de títulos significativos del certamen? Sitges 2025 ha reunido a la criatura de Frankenstein y al conde Drácula, monstruos por excelencia de la literatura inglesa del siglo XIX que se han convertido también en figuras emblemáticas del fantástico cinematográfico. Pero hay cosas importantes que destacar en su manera de volver y en cómo este cronista ha experimentado el regreso de esos monstruos.

«Frankenstein»
El Frankenstein (2025) de Guillermo del Toro se parece mucho menos a la versión de James Whale de la obra de Mary Shelley, un bellísimo film de 1931 que estableció la imagen prototípica de la criatura en el cine en una cierta era dorada del fantastique, que a la aproximación ruidosa y superficial de Kenneth Branagh (1994). Del Toro parece imitar también el fantasioso barroquismo de los decorados de Tim Burton pero no la distancia irónica de sus dos aproximaciones al tema, los Frankenweenie de 1984 (el corto) y de 2012 (el largo). Afectado hasta la náusea, el Frankenstein del realizador mexicano casi hace bueno al Drácula (Dracula: A Love Tale, 2025) de Luc Besson, con el que comparte los mismos pecados mortales, esto es, una exuberante escenografía de gusto muy dudoso y un esquematismo moral simplemente infantil. Muy diferente tenía que ser el film de Radu Jude sobre el vampiro de los Cárpatos, seguramente el más importante de toda la muestra. Pero lo que ha ocurrido con él merece una explicación.

«Drácula»
Por una parte, debemos hablar de lo que ya es un problema endémico del festival de Sitges, obsesionado con vender entradas pero poco proclive a cuidar al público, al menos en cuanto a los horarios. Una programación demasiado nutrida para el número de salas y de días de exhibición disponibles hace que la mayoría de títulos no tenga un número razonable de proyecciones; la dificultad de pergeñar una parrilla en esas circunstancias provoca cosas como que el film de Jude tuviera dos pases programados, ambos, en días de entresemana y por la mañana (mejor fortuna, en cualquier caso, que la del film de Alexander O. Philippe, proyectado una sola vez y también en horario laboral). Pero ha ocurrido otra cosa: justamente los días en que se exhibía la versión rumana de Drácula, un agitador de extrema derecha desembarcó en el campus universitario en cuyo servicio de prensa trabaja este cronista de lunes a viernes, provocando un exageradísimo revuelo en los medios de comunicación y en las redes sociales al que hubo que atender impepinablemente. Así las cosas, quien firma estas líneas no pudo ver la película, lo cual no es una falta banal: esta crónica adolece de esa y de otras carencias muy sensibles porque la irrupción de la extrema derecha ha incrementado unos problemas de conciliación que no deberían existir. Ni por los motivos inherentes a la manera de programar del festival, ni por la interrupción de la normalidad que impone la fascistización que nos rodea por doquier. Nada hay más opuesto al cine, fantástico o no, que Donald Trump, Charlie Kirk o Vito Quiles y todo lo que representan. De ahí la mutilación injustificable de esta crónica incompleta; de ahí también que, como decíamos, hay que empezar hablando de los monstruos que todo lo emponzoñan.
De animales y monstruos
Sí pudimos ver una de vampiros harto interesante. Silencio (2025) es, de hecho, una miniserie recopilada en una pieza de apenas una hora de duración que nos deja la sensación de que Eduardo Casanova ha encontrado su mejor tono, un discurso que no acababa de estar bien armado en Pieles (2017) o La piedad (2022). El cineasta conjuga una parodia de las tontunas de cierta sensibilidad mayoritaria de nuestros días con una revisión a la vez paródica y tributaria del melodrama, como en algunos de los mejores pasajes de la obra de Rainer W. Fassbinder; podríamos decir, en ese sentido, que Casanova bate a Pedro Almodóvar en su propio terreno. Silencio, además, abunda en una de las líneas fundamentales del festival de Sitges de los últimos lustros: buena parte de los mejores títulos que vemos en el certamen pertenecen a ese cine de autor español que podemos describir como fantástico castizo y que combina los motivos del género con la parodia de lo cañí. Lo mismo que Balearic (2025), última realización de Ion de Sosa. También se burla de las pamplinadas de un cierto segmento social pretencioso y pagado de sí mismo, usa con astucia el motivo de la lucha de clases y el deterioro medioambiental en las Baleares y apenas roza el cine de género a su manera, muy a su manera, pues empieza esbozando un slasher millennial y se escinde violentamente para componer, en su segunda parte, un retrato generacional desolador que apunta hacia boomers y generación X. Como Sueñan los androides (2014) o Leyenda dorada (2019), Balearic es un objeto inclasificable que podríamos quizás adscribir a lo, digamos, otramente fantástico, aunque solo sea por una aparición monstruosa singular, un trío de perros feroces que ladran y muerden enardecidos.

«Silencio»

«Balearic»
Precisamente, el ataque de perros violentos es un motivo de monstruosidad semirrealista que se repite en otro film que ha estado también entre los más interesantes de Sitges 2025. La virgen de la tosquera (2025), largometraje de Laura Casabé que adapta dos textos de Mariana Enríquez, quiere explicitar el trasfondo real, connatural a lo fantástico, mediante algunas secuencias que evidencian la aguda degradación social y moral de la sociedad argentina bajo la era Milei. El resultado es demasiado enfático y evidente; por eso, la película nos interesa mucho más como relato de envidias juveniles que desata los poderes sobrenaturales de la protagonista, que acaba dirigiendo mentalmente la acción de unos perrazos poco amigables. Film desigual pero estimulante, La virgen de la tosquera ha resultado ser un título representativo del cine exhibido en el festival por aglutinar dos temas recurrentes. Por un lado, están los animales convertidos en monstruos asesinos, como el simio rabioso de Primate (2025), una película prometedora pero definitivamente impersonal de Johannes Roberts; o la araña amenazante de El hombre menguante (L’homme qui rétrécit, 2025), de Jan Kounen, que vuelve a adaptar el libro de Richard Matheson rindiendo tributo a la versión de Jack Arnold (1957), otro título emblemático del género fantástico clásico. Se nos antoja un film bienintencionado pero algo blando. En cambio, despierta todas nuestras simpatías el escualo de Aquel último tiburón (2025), de Víctor Matellano García y Ángel Sala. Se trata de un austero pero sustancioso documental sobre Tiburón 3 (L’ultimo squalo, 1981), secuela espuria que dirigió Enzo G. Castellari y que soliviantó a la Universal porque, además de suplantar un producto suyo, fue un gran éxito de taquilla durante las pocas semanas en las que se pudo exhibir en Estados Unidos antes de ser retirada de las salas por un juez. Castellari, doblemente homenajeado en el festival (recordemos que, de hecho, Ángel Sala es el director del certamen), es el protagonista absoluto de la función y despliega una retranca irresistible y una noble filosofía del cine baratero. Aquel último tiburón acaba siendo una cálida reivindicación de la libertad creativa, o más bien de un cierto desparpajo ajeno a los corsés de lo industrial. Por eso, da un contrapunto genial a la influencia, visible en muchos títulos de Sitges 2025 como El hombre menguante o las superproducciones de Besson y Del Toro, del cine buenista, enfático y anónimo de la línea Lucas-Spielberg.

«La virgen de la tosquera»

«Aquel último tiburón»
En segundo lugar, La virgen de la tosquera nos introduce en un cine fantástico y feminista poblado de brujas, hechiceras y otros motivos de los cuentos populares. Her Will Be Done (Que ma volonté soit faite, 2025), de Julia Kowalski, ha aportado una pincelada de fantástico rural francés al festival, a la manera de un Bruno Dumont o un Alain Guiraudie, y coincide con el film de Casabé en hablarnos del despertar sexual de una joven que descubre a la vez la podredumbre de la pequeña comunidad en la que vive y el ejercicio de ciertos poderes mentales. Es un largometraje algo más pretencioso que eficaz, pero está filmado con buen pulso y contiene una encomiable secuencia en la que un banquete de boda deriva en una noche siniestra de violencia. La diva con aires de hechicera de The Ice Tower (La Tour de glace, 2025), de Lucile Hadžihalilović, no puede ser más diferente de los labriegos de Que ma volonté soit faite. Hadžihalilović nos vuelve a sumergir en un ambiente onírico e irreal en este relato sobre una adolescente que se extravía en una noche sin contornos y un misterioso plató de rodaje donde se convierte en la favorita y la cautiva de una especie de cruce entre Medea y Norma Desmond. La Tour de glace es un alarde visual, un film bellísimo, aunque puede que también sea algo reiterativo y menos sustancioso de lo que querría. Son características que comparte con la ganadora del premio al mejor film del festival, La hermanastra fea (Den stygge stesøsteren, 2025), de Emilie Blichfeldt, que muestra una fascinación por cierta textura visual a lo años setenta semejante a la que profesa Peter Strickland. Irónica y ácida como una película de Roman Polanski, y bruta y glam como una de Bertrand Mandico, La hermanastra fea recrea motivos de los cuentos populares o incluso de la más noble tradición novelesca europea para subvertirlos sin piedad. No es perfecta pero sí lo suficientemente animal como para dejar, a la postre, un buen sabor de boca.

«La Tour de glace»

«La hermanastra fea»
Nos queda por mencionar una pequeña nómina de monstruos ora heterodoxos, ora convencionales, como el bebé inquietante y el mad doctor de Mother’s Baby (2025), de Johanna Moder, un film que, aunque parece que le cueste arrancar, tiene la virtud de explotar la ambigüedad de las imágenes para jugar con la percepción del espectador. El espíritu maligno de Black Phone 2 (2025), de Scott Derrickson, nos deja con muy mal cuerpo durante la primera mitad del metraje y el estilo visual de la película desprende un notable buen gusto; luego, cuando la trama se resuelve, todo resulta más rutinario y facilón hasta derivar en un epílogo definitivamente tedioso. Y Un fantasma útil (Pee chai dai ka, 2025), de Ratchapoom Boonbunchachoke, representa el esfuerzo más notable de toda la programación por hallar un tono inclasificable y rompedor. Historia de espíritus encapsulados en electrodomésticos interpretada con extraño hieratismo, parece conjugar el estrafalario sentido de lo fantástico de Apichatpong Weerasethakul, la hilarante recreación de lo bizarro de Juan Cavestany y la frialdad irónica de Eugène Green. Un fantasma útil, distinguida con el premio al mejor guion y el premio Citizen Kane de la crítica al mejor director revelación, no es tampoco un logro redondo pero ha supuesto un soplo de aire fresco en el festival.
De bucles y danzas
¿En qué época transcurre La Tour de glace, cuánto tiempo transcurre durante su relato? ¿Hay una verdadera ligazón entre las dos partes de Balearic? Un fantasma útil y Black Phone 2 tratan sobre la comunicación entre los vivos y los muertos; y el film de Derrickson, en particular, está sembrado de pasadizos secretos que conectan el pasado con el presente (¿qué presente?). En suma, los laberintos temporales y narrativos han sido otro elemento recurrente de Sitges 2025 y, de hecho, algunos de los mejores títulos de la muestra vistos por este cronista coinciden en recorrer una cierta confusión del tiempo y del relato. Para empezar, no han faltado, en esta edición del certamen, las películas sobre bucles (casi) irresolubles, un subgénero dentro del fantástico sitgetà. Exit 8 (8-ban deguchi, 2025), de Genki Kawamura, adapta un videojuego y parece asumir la premisa de Atrapado en el tiempo (Groundhog Day, 1993), de Harold Ramis, es decir, la idea de que el protagonista está condenado a repetir una y otra vez sus pasos hasta comportarse correctamente. Como metáfora, el bucle de Exit 8 —un pasillo inacabable de metro que parece materializar los dilemas morales del protagonista— es ofensivo de tan evidente; pero el tratamiento visual del film, que explota el plano subjetivo con buen sentido cinematográfico, resulta por momentos atrayente. E It Ends (2025), de Alex Ullom, parece contener un spoiler en su propio título pero no es exactamente así, para tranquilidad de quien quiera verla. Como un episodio de La dimensión desconocida (The Twilight Zone, 1959-1964), parte de una idea sencilla, la incursión inopinada de unos jóvenes en una carretera infinita, y la desarrolla hasta sus últimas consecuencias. Es inquietante pero también algo austera, lo cual parece ser su virtud y, a la vez, su defecto. Y las cuitas de sus protagonistas se parecen a las del grupo de caminantes de La larga marcha (The Long Walk, 2025), de Francis Lawrence, unos tipos implicados en un concurso absurdo consistente en caminar a una determinada velocidad sin descanso hasta que solo quede uno con vida. De nuevo, el aparataje simbólico del film —nos habla de la fascistización de la sociedad estadounidense en la era Trump 2.0— es lo menos interesante. En cambio, nos resulta atrayente el hecho de que su propia trama la convierta en una película hablada, un simple conjunto de diálogos durante dos horas en las que, en puridad, no ocurre gran cosa, como si estuviéramos ante una extraña mezcla de cine de autor a la europea y una de esas cintas bélicas clásicas, a lo Raoul Walsh o Robert Aldrich, en las que nos familiarizamos con un heterogéneo grupo de soldados. Lástima que, como en It Ends, los personajes sean algo esquemáticos e incluso odiosos. Por el contrario, el trío protagonista de Be a Good Girl (2025), de Louiza Zouzias, es de una originalidad innegable. Atrapados en un bucle de sádica dominación, componen una suerte de obra teatral minimalista donde, una vez más, la simplicidad es al mismo tiempo la gran apuesta cinematográfica y una restricción quizás excesiva o contraproducente.

«Exit 8»

«It Ends»
Pero el bucle más interesante del festival es el que describe la trama de Singular (2025), de Alberto Gastesi. Nos habla de inteligencia artificial y de cíborgs, aunque su verdadero valor reside en el continuo careo que establece con el pensamiento del espectador, algo genuinamente hitchcockiano. La idea de poner en escena el regreso de un revenant nos puede hacer pensar en Vértigo (De entre los muertos) (Vertigo, 1958), aunque el guirigay temporal en el que se extravía nos invita más bien a cotejar Singular con las estructuras más fantasiosas del cine de Alain Resnais, de El año pasado en Marienbad (L’Année dernière à Marienbad, 1961) a Providence (1977), pasando por Te amo, te amo (Je t’aime, je t’aime, 1968). Una sensación que nos deja también No One Will Know (Le Roi soleil, 2025), de Vincent Cardona, un largometraje menos logrado que Singular pero con la virtud de encerrarnos en un inesperado calambur narrativo donde las situaciones se enmiendan una y otra vez, traicionando el hilo de los acontecimientos tal y como lo va siguiendo el espectador. En ese sentido, más radical, desafiante y vistosa es Reflection in a Dead Diamond (Reflet dans un diamant mort, Hélène Cattet y Bruno Forzani, 2025), película que parece recrearse en meros motivos visuales y que transita varios terrenos fronterizos: entre la novela gráfica y el cine, entre la Costa Azul francesa y la Riviera italiana, entre lo poético y lo narrativo. Parodia de las aventuras de James Bond y de todos esos thrillers sofisticados de la era yeyé, digamos que transcurre en algún punto de los años sesenta o setenta y es un film tan guasón, colorista e hiperbólico como Dejad que los cadáveres se bronceen (Laissez bronzer les cadavres, 2017), aunque lo supera claramente en cuanto a hondura. Si la anterior realización de Cattet y Forzani podía tener algo tarantiniano, Reflection in a Dead Diamond guarda concomitancias con el cine de Bertrand Mandico, por hacer algún tipo de paralelismo. Y supone un feliz reencuentro con dos cineastas de los que no habíamos tenido noticia desde hacía casi una década, sensación que nos produce también Tornado (2025), primer largometraje de John Maclean después de Slow West (2015). El cineasta escocés comparte con Cattet y Forzani una cierta predilección estética por los años sesenta y setenta, aunque su film nos invita más bien a pensar en el cine violento y nihilista de Sam Peckinpah, a ratos también en el de Sergio Leone. O en el pasotismo hippy del primer tramo de la filmografía de Roman Polanski. Tornado parece adoptar la forma narrativa que sugiere su propio título; aunque tenga, seguramente, un planteamiento, un nudo y un desenlace distinguibles, prefiere confundirnos y mostrarnos una persecución sin fin, una batalla que parece atrapada en un bucle irresoluble, como el que atrapa a los personajes de El Incal (1980-1988), la novela gráfica de Moebius y Alejandro Jodorowsky. Incluso la datación de la acción a finales del siglo XVIII, establecida por un rótulo al inicio del metraje, parece engañosa, inestable. Tornado es un film irresistible que entraña una jugosa meditación existencial.

«Singular»

«Reflet dans un diamant mort»
Aunque si ha habido una experiencia existencialista en Sitges 2025, esa ha sido La vida de Chuck (The Life of Chuck, 2024), una sorpresa mayúscula a cargo de Mike Flanagan, junto a Reflection in a Dead Diamond, con el premio José Luis Guarner de la crítica. Quizás sea el único film de la historia de Hollywood, al menos dentro de los márgenes del cine industrial más o menos convencional, sobre la presencia de la muerte en nuestra existencia y la interrogación que nos impone la espera inevitable del final acerca del sentido de todas las cosas. Toda la película parece emanar del famoso pasaje del Canto a mí mismo de Walt Whitman que dice: «¿Me contradigo? Pues muy bien, me contradigo. Soy inmenso, me habitan multitudes» («Do I contradict myself? Very well then I contradict myself, I am large, I contain multitudes»). A partir de esos versos, Flanagan compone un relato en tres actos invertidos que nos llevan de las multitudes al individuo, es decir, de la complejidad del ser a su esencia misma, estableciendo una profundísima reflexión sobre lo que supone la extinción de cada uno de nosotros. En paralelo, La vida de Chuck abraza el género musical como gesto cinematográfico esencial, como si en la espontaneidad de la danza se encontrara el quid de la cuestión, la razón última del cine. Flanagan adapta un texto de Stephen King, rinde homenaje a Las Modelos (Cover Girl, 1944), de Charles Vidor, y acompaña inesperadamente a Joker: Folie à deux (2024), de Todd Phillips, en la configuración de un musical de nuevo tipo en el seno del cine de nuestro tiempo o acaso más allá del cine, después de la extinción.

«La vida de Chuck»

«The Furious»
Hay también algo de musical abstracto e insospechado en The Furious (Huo zhe yan, 2025), un largometraje de Kenji Tanigaki que quiere llevar las coreografías de violencia de John Woo a una nueva dimensión. La cuestión es que la manera de moverse de los cuerpos en pleno combate tiene el ritmo, la respiración inequívoca de las imágenes creadas mediante inteligencia artificial generativa, un look con el que nos hemos venido familiarizando durante el último año. The Furious —premio especial del jurado— tiene cierto valor como mera abstracción, como vendaval de cuerpos en movimiento que van componiendo formas dinámicas sobre la pantalla, pero no va más allá de eso. Aunque tampoco sea un film mayúsculo, Tristes Tropiques (2025), de Park Hoon-jung, nos resulta más elegante. Abunda también en unos interminables enfrentamientos entre miríadas de guerreros, como si asumiera la estética no ya de la IA sino de los videojuegos. Su atmósfera de guerreros descreídos y rencillas familiares la emparenta remotamente con Tornado. Y vendría a ser, en fin, la representante más destacada del cine de Corea del Sur en esta edición del festival junto con No Other Choice (Eojjeolsuga eobsda, 2025), el regreso de Park Chan-wook, que se ha llevado el premio al mejor director. Como ocurre con otros títulos del cineasta, el resultado tiene algo desconcertante, como si su tono fuera difícil de desentrañar. Estamos, en cualquier caso, ante una comedia negra con visos de thriller, más o menos a la manera de los hermanos Coen, aunque con esa prolijidad algo cansina que acusa a menudo el cine policiaco surcoreano. Por otra parte, No Other Choice nos habla, a la manera de un Jacques Tati de nuestro tiempo, de los peligros de un cierto desarrollo del capitalismo y de la tecnología, un tema con el que nos hemos topado también en algunos de los films de ciencia ficción futurista con mensaje sobre el presente, topicazo entre topicazos en el que incurre, por ejemplo, Chien 51 (2025), de Cédric Jimenez, una película lamentablemente cicatera que apenas deja entrever en algunos tramos su potencial desaprovechado como film noir a la americana. El París apocalíptico de Chien 51 podría ser el mismo que el de Alpha (2025), el largometraje de Julia Ducournau que inauguró el certamen. Aunque contiene momentos gore y bizarros característicos de la realizadora de Crudo (Grave, 2016) y Titane (2021), Alpha parece buscar un público más amplio, un aire más industrial, y su trama acerca de adicciones y pandemias incurables, que tanto pueden simbolizar el SIDA como la COVID-19, incide también en el fastidioso prurito metafórico del cine de Sitges 2025.

«No Other Choice»

«Alpha»
En cierto sentido, la IA ha estado siempre entre nosotros. No hacía falta que se desarrollara la tecnología con la que ahora se generan esas imágenes presuntamente hiperrealistas pero cargadas aún de defectos reveladores. El cine ha producido abundantemente películas indistinguibles que son el fruto de la mera aplicación de una fórmula, un algoritmo artesanal. Sitges tiene un buen fondo de armario en ese sentido. Este año, títulos como The Old Woman with a Knife (Pagwa, 2024), de Min Kyu-Dong, Together (2024), de Michael Shanks, o We Bury the Dead (2024), de Zak Hilditch, pueden tener cosas muy apreciables pero parecen responder a la esmerada aplicación de un molde en los terrenos de, respectivamente, el thriller surcoreano, el film de terror sobre maldiciones y las películas de zombis. Y permítaseme decir que hay también películas que pretenden huir de toda clasificación pero incurren en la repetición de su propia categoría, por así decir. Es el caso de Bugonia (2025), de Yorgos Lanthimos, una cineasta que parece dispuesto a épater le bourgeois en cada film, es decir, a quedarse con nosotros, a desafiar cierta moral biempensante. El problema es que es él mismo quien ha creado un código estándar, una moral estándar, un relato estándar acomodaticio y autosancionado. Bugonia, crónica del secuestro de una empresaria a manos de dos dementes que creen en invasiones extraterrestres, no nos sorprende en nada y genera una cierta sensación de rutina.

«Si pudiera, te daría una patada»
La IA, en fin, parece imponer una estética de la repetición, del clonaje, como en esos combates inagotables de The Furious, película que podría durar la mitad de lo que dura o todo lo contrario, el doble, el triple, días enteros. Incluso los anuncios promocionales del festival de Sitges parecen reproducirse mediante una fructífera inteligencia generativa: este año, antes de la proyección de los filmes, podíamos ver hasta tres spots corporativos del certamen más la cortinilla tradicional con la silueta de King Kong derribando aviones. La IA plantea un dilema existencial para el cine, que se debate entre la creación humana y la artificial, es decir, entre la singularidad y espontaneidad del gesto, como esa danza callejera improvisada de La vida de Chuck, o la recreación de una misma criatura reanimada, una y otra vez, como el moderno Prometeo de Shelley. Hemos criticado amargamente las metáforas políticas o sociales del cine de Sitges 2025 pero, por otra parte, no se puede negar que los dilemas del cine de nuestro tiempo son muy parecidos, o simplemente paralelos, a los del mundo de hoy. Una de las películas más bellas e importantes de Sitges 2025 ha sido Si pudiera, te daría una patada (If I Had Legs I’d Kick You, 2025), de Mary Bronstein. La protagonista parece atrapada en otro bucle, una cotidianidad que transcurre a trescientos kilómetros por hora, marcada por un estrés inatajable. La cámara se pega a ella como en un film de los hermanos Dardenne —Rose Byrne, por cierto, ha sido galardonada con el premio a la mejor actriz— y compone una forma cinematográfica inestable, urgente. Los personajes parecen permanentemente enajenados como en una película de John Cassavetes, y la protagonista refleja con veracidad ese estado de nerviosismo y desquiciamiento que tan bien plasma Nanni Moretti en su cine. La depresión, la crisis, la furia: Si pudiera, te daría una patada es, en este caso sí, una lacerante materialización del estado de espíritu de una América desgarrada por el auge de la extrema derecha. Y uno se pregunta si no está todo relacionado: la fascistización imparable, el estrés en la cobertura de un festival de cine en condiciones precarias, la deshumanización que parece imponerse a medida que los robots se consolidan como los más eficaces gestores del capitalismo… El monstruo está ahí y tiene, como en el festival de Sitges, cientos de formas diferentes.
© Lucas Santos, octubre de 2025

«Tornado»