Retorno a Enkarterri: Los orígenes de Víctor Erice
Una crítica imaginada
“Se arrodilló con los brazos en cruz diciendo que deseaba recibir las emanaciones telúricas. Parecía un niño. […]. Derramó sobre el paisaje una mirada ansiosa, otra vez parecía entrar en trance. Es preciso, dijo, llenar nuestro paisaje de estelas funerarias, de señales encendidas estratégicamente dispuestas en esta larga noche de la que no queremos despertar.” José de Arteche describe una reacción de Jorge Oteiza en Agiña, Lesaka (Navarra), a finales de los años cincuenta (1)↓

Pudo pasar de esa manera o de otra, ¿quién sabe? Lo que es innegable, retirando un adjetivo o añadiendo un adverbio en la descripción, es que a lo poco que se conozca o se crea conocer a Oteiza, uno puede ver reflejada su idiosincrasia atrincherada en algún párrafo de Arteche. El resto puede que nazca del mayor motor creativo del ser humano, su imaginación. Este hecho se erige en particular brújula azarosa hacia los orígenes de un cineasta y es que, siempre que uno pueda, debe retornar al estado embrionario, restituir a ese niño que lleva dentro y que tanto fascinaba al amigo Walt. No estoy hablando de regresar, que implica “volver al lugar de donde se partió”, invitando a la nostalgia a desvirtuarlo todo. No, retornar involucra “hacer que algo retroceda o vuelva atrás” a secas (el entrecomillado nace de las definiciones que da la RAE al respecto). Además, existe otra diferencia sustancial entre ambos verbos, suenan diferentes. Retornar ronronea bárbaro frente a regresar, quizá más melodiosamente civilizado. El sonido del primero resuena remoto, casi arcaico hermanándose con un tiempo y un espacio ancestral, que bien podría haber pertenecido a la estación megalítica del Alto de Agiña. De esta manera, sacudiendo el pasado, rememorando la vivencia del escultor, uno despierta en el presente, concretamente en noviembre del año pasado, para poder hablar del último trabajo de Víctor Erice Piedra y cielo (Harria eta Zerua, 2019), una videoinstalación para el Museo de Bellas Artes de Bilbao. El último regalo del cineasta no solo (re)descubre la estela funeraria de Jorge Oteiza y la Capilla de Luis Vallet, en homenaje al compositor Aita Donostia (José Gonzalo Zulaika y Arregi) y su Andante doloroso (1954), como si fuera la primera vez que uno la contemplase, como si se sintiese uno de sus creadores teletransportado a ese País de Nunca Jamás, sino que también presenta un ajuste de cuentas con el pasado del propio Erice: poder realizar algo con Oteiza.
Prolegómenos en la mochila
Se inicia, por tanto, un periplo que tiene al cineasta vasco como protagonista, pero ¿por qué? Luis Deltell Escolar ya lo apuntaba muy bien en 2016 (2)↓ cuando decía que “Víctor Erice es uno de los directores más estudiados y celebrados del cine español. Si nos atenemos a su escasa obra cinematográfica, descubrimos que es el creador hispano que ha generado más discusiones, trabajos académicos y tesis doctorales por fotograma rodado. El interés que ha despertado sólo se puede comparar con el de las filmografías de Luis Buñuel y Pedro Almodóvar. Aún hoy, sus largometrajes y sus proyectos audiovisuales recientes son objeto de estudio y de análisis permanente.” Hablaré entonces de un desplazamiento, pero de uno involutivo, ya que lo interesante no será lo que aparece delante del camino (el éxito del desafío proyectado), sino más bien aquello que se deja atrás (la incertidumbre del fracaso retroproyectado). Más allá de contar lo que hizo Erice a lo largo de su trascendental carrera, vox pópuli por otra parte, me centraré en cómo empezó. Antes de hablar de su direccionalidad, indicar su punto de partida. Y aquí se podría rescatar el concepto de intrahistoria unamuniano para preguntarse, imitando a la Generación del 98 en busca de esa España real frente a otra oficial, ¿qué persigue uno en los comienzos de alguien? Tal vez aquello no dicho, lo sucedido pero no publicado, lo que está por (re)velar o, simplemente, el grial de la creatividad, su propia imperfección. Pero, entonces, ¿quién soy para restituir las dudas originarias, las primeras decisiones de un cineasta?
Puede que Erice nos haya acostumbrado a su clásica labor narrativa, pero hace algún tiempo, concretamente desde la maravilla que supuso El sol del membrillo (1992), parece que haya dejado su prístina forma de contar para acercarnos marginalmente a otros temas, ya no desde un picado de atalaya sino más bien parapetado en un contrapicado de trinchera, demandando contemplar lo establecido desde otros parámetros. Pareciese que haya dejado atrás el relato para adentrarse en el documento, sin embargo no se ha desprendido de ese lastre narrativo sino más bien lo transporta consigo para dar fe de un testimonio, uno que imbrica análogamente al prójimo, y para poder llevar a cabo tal proceso el concepto de movilidad es esencial. Después de estrenar su último largometraje, como si hubiese atravesado el espejo carrolliano transgrediendo la pantalla cinematográfica, más herida que nunca en estos tiempos, el cineasta de Karrantza ha ido descubriendo otros biotopos igual de estimulantes que los de una sala de cine acompañado de una nueva herramienta, el vídeo. Según Erice: “La imagen digital ha posibilitado la irrupción del audiovisual en espacios que albergaban las artes clásicas como la pintura o la escultura recurriendo a dispositivos que propician una contemplación descentrada y sensorial.” (3)↓ Su último trabajo es una prueba de ello, aunque ya desde el 2006, junto a Abbas Kiarostami, el cineasta empezó a habitar el ámbito museístico con Correspondencias, una exposición que circuló por Barcelona, Madrid, París y Melbourne. Un museo acoge su obra y aunque el contenido podría ser el mismo en otro espacio —una geografía que aglutina a un público— la forma de ser espectador cambia porque se produce un interesante choque interdisciplinar, ya no es solo qué es lo que se contempla sino el cómo se visiona. Nos encontramos con algo que ha fascinado a Erice desde siempre, la duración de la experiencia. En Piedra y cielo, Oteiza está muy cerca, casi se le puede tocar en dos vídeos que son el día y la noche; ser testigo de una visión y de un roce. Como se puede apreciar, no solo la técnica ha cambiado, el contador de historias también se ha metamorfoseado al pasar por el museo. ¿De dónde nace esta permeabilidad creativa?

«Piedra y cielo»
Casa de postas. Madrid, años cincuenta del siglo pasado
Podría haber nacido de un lugar donde lo atávico da cobijo a la superstición, de una geografía alimentada por los mitos vascos enclaustrada en un valle de aquelarres, La Comarca de las Encartaciones o llamada en euskera Enkarterri, pero no. Además, Erice ya se encargó con La morte rouge (2006) de dejar claro dónde y cuándo se estableció su bautismo cinematográfico. Habría que remontarse a un ambiente totalmente diferente, el del cemento, y a otro tipo de mitología, el de las leyendas urbanas. En concreto, al Madrid de los años sesenta y a su paso por la Escuela Oficial de Cinematografía (EOC), antiguo Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (IIEC), creado durante la dictadura franquista en 1947. El contexto no deja de ser sustantivo. La España de aquella época no es la de ahora y el cineasta no perdió su tiempo. Antes, entre y después de sus prácticas, Víctor Erice fue secretario de producción para Basilio Martín Patino en su cortometraje Tarde de Domingo (1960), guionista para Miguel Picazo en su largometraje Oscuros sueños de Agosto (1967) e incluso actor en el mediometraje de Manuel Revuelta Antoñito vuelve a casa (1969). Y no habría que olvidarse que en 1972 Adelaida García Morales estudiaba escritura de guiones en la misma escuela.
El número cuatro de la malograda colección Cuadernos de la Filmoteca de tan denostada institución, titulado 50 años de la Escuela de Cine (1994), se  erige como cronología de unos hechos. Aunque la escuela nació de una Orden Ministerial de Educación Nacional (18/02/1947) para crear el Patronato de Experiencias y Divulgaciones Cinematográficos, cuya tarea era: “desarrollar y dirigir las investigaciones y enseñanza de carácter cinematográfico”, existen tres coordenadas al menos y algún que otro protagonista que la hacen alejarse de la corte para adentrarse en terra incognita.
erige como cronología de unos hechos. Aunque la escuela nació de una Orden Ministerial de Educación Nacional (18/02/1947) para crear el Patronato de Experiencias y Divulgaciones Cinematográficos, cuya tarea era: “desarrollar y dirigir las investigaciones y enseñanza de carácter cinematográfico”, existen tres coordenadas al menos y algún que otro protagonista que la hacen alejarse de la corte para adentrarse en terra incognita.
La primera de ellas sería consecuente con una crisis en la tambaleante industria española de los años cincuenta. En la necesaria Historia del cine español (4)↓, José Enrique Monterde fusiona lo político con lo cinematográfico ejemplarmente. España y su cine están en una fase de continuismo y disidencia (1950-1962). Prolongación del “clientelismo y el chanchullo, donde la consideración cultural del cine era excepcional y donde siempre predominaba la doctrina del beneficio inmediato y no de la inversión a medio o largo plazo.” El inicio del boicot en 1955 de la poderosa Motion Pictures Export Association (MPEA) —para entendernos, de Hollywood—, debido a unas leyes proteccionistas, acarrea la supresión del canon de importación de películas norteamericanas, que nutría el crédito sindical al que se acogían la práctica totalidad de las producciones españolas. Sus efectos fueron varios. El más inmediato fue la falta de ingresos provocando un colapso en el mismo crédito que afectó a la producción. Otro más indirecto, pero igual de concluyente, fue la escenificación de una nimia disidencia que se iba pergeñando en el ambiente universitario, ocurrido en el mismo año: una serie de diálogos que pasaron a la historia como las “Conversaciones de Salamanca” o, como las llamó un irónico Basilio Martín Patino, “aquello de Salamanca”, en una carta de 1995 a Juan Antonio Pérez Millán que las desmitificaba —recogida en un impagable volumen de la colección Documentos— (5)↓. Y si bien es cierto que oficialmente el IIEC no participó, sí que hubo representación del mismo por parte de algunos de sus integrantes.
La segunda coordenada estaría ubicada extramuros ibéricos, allende los  Alpes. Sería la notoria presencia del Centro Experimental de Cinematografía italiano, futuro faro creativo para la creación de la escuela. La última sería una coordenada que afectó a su base teórica proveniente de una revista, Cine Experimental (1946-1948). De sus doce números, cinco de ellos contenían artículos sobre la necesidad de una enseñanza regulada para los profesionales del cine de la época. En cuanto a los nombres que se podrían barajar, entre otros muchos, estarían los de Victoriano López García, fundador y uno de los directores de la escuela, y Carlos Serrano de Osma, director y guionista. Ambos eran críticos y pertenecían a Cine Experimental y aquí sobresale una curiosa punta de iceberg, una en forma de reveladora hipótesis: ¿y si el nacimiento de la escuela de cine no solamente vino pergeñado por aquellos que tenían ganas de hacer películas sino también por aquellos que se atrevieron a cuestionarlas?
Alpes. Sería la notoria presencia del Centro Experimental de Cinematografía italiano, futuro faro creativo para la creación de la escuela. La última sería una coordenada que afectó a su base teórica proveniente de una revista, Cine Experimental (1946-1948). De sus doce números, cinco de ellos contenían artículos sobre la necesidad de una enseñanza regulada para los profesionales del cine de la época. En cuanto a los nombres que se podrían barajar, entre otros muchos, estarían los de Victoriano López García, fundador y uno de los directores de la escuela, y Carlos Serrano de Osma, director y guionista. Ambos eran críticos y pertenecían a Cine Experimental y aquí sobresale una curiosa punta de iceberg, una en forma de reveladora hipótesis: ¿y si el nacimiento de la escuela de cine no solamente vino pergeñado por aquellos que tenían ganas de hacer películas sino también por aquellos que se atrevieron a cuestionarlas?
“El director de films, ¿debe ser escritor? El hombre que realiza una película, ¿ha de poseer una formación universitaria? ¿Habrá de forjarse en el trabajo diario de un plató? ¿Cuál es la mejor escuela para el director de films?” Carlos Serrano de Osma en “Lo innato imprescindible” (número 1 de Cine Experimental, 1944)
No nos tiene que parecer extraño al respecto, sino más bien una cuestión de tiempo, que la disidencia se presentase por aquella geografía llegando a ser tildada por el gobierno franquista como “nido de rojos”, que caldeó la trémula tranquilidad, si se puede describir de tal forma, del ambiente universitario del momento. Las cosas se iban a poner más duras. El 8 de febrero de 1956, en la Universidad Central (futura Complutense), un enfrentamiento entre miembros de organizaciones clandestinas de estudiantes y falangistas del Sindicato Español Universitario (SEU) propició la destitución del Ministro de Educación, Joaquín Ruiz-Giménez, y de varios profesores, además de la detención de varios dirigentes estudiantiles. Se produjo el Estado de Excepción invitando a la represión a invadir la facultad, lo que marcó la vida universitaria y social del país. ¿Llegó todo esto a oídos de un vizcaíno? En Víctor Erice: El poeta pictórico (2006), Rafael Cerrato posiciona políticamente al cineasta en ese panorama (in)tenso como miembro del partido comunista, mientras que Isabel Arquero Blanco, en su tesis doctoral Estudio descriptivo de “El espíritu de la colmena” (2012), reseña el papel de escritor de Erice como crítico de Nuestro cine en la misma época en la que pertenecía al PCE clandestino. Si hay que designar como política la obra del futuro cineasta en esos años, desde sus prácticas en la escuela hasta sus escritos, habría que hacerlo desde un planteamiento formal más que ideológico. Puede que su concepción del arte estuviese tamizada por un realismo crítico, vertiente marxista, donde la situación social se convertiría en el sustento analítico, pero no descuidó nunca su calidad artística. Bien, ese podría ser el Víctor Erice de los sesenta, el del ambiente universitario de la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho, pero también, desdoblándose cual Cesare (Conrad Veidt) proyectado en El gabinete del doctor Caligari (Das Cabinet des Dr. Caligari, Robert Wiene, 1920), se podría imaginar a otro Víctor Erice explorando otro tipo de ambientes, otro tipo de enseñanzas.
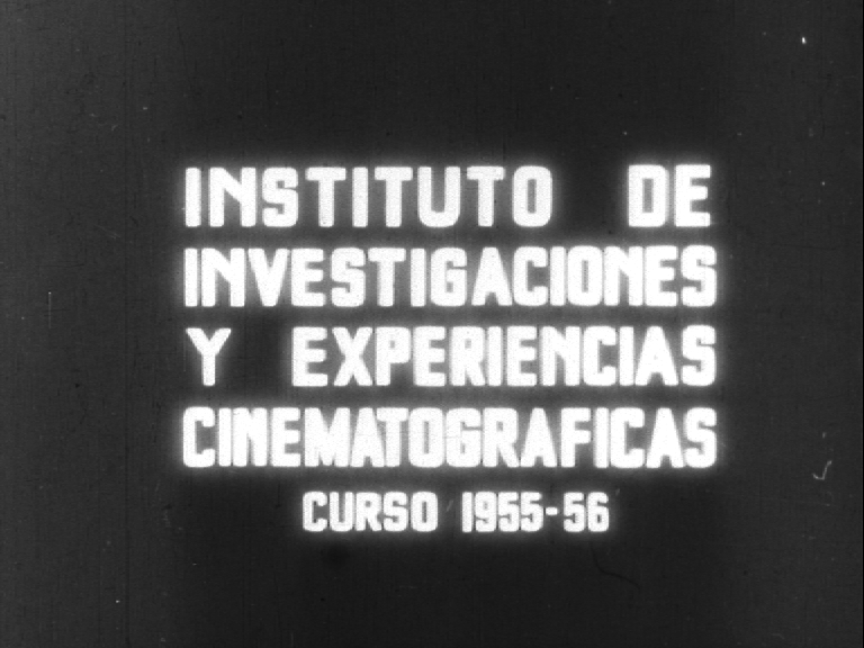
La aventura en la Escuela Oficial de Cinematografía (1960-1963)
“Oteiza nos echaba unas broncas fenomenales porque decía que estábamos perdiendo el tiempo en esa escuelita de marras. Puede que igual tuviera razón pero en el fondo había un cierto grado de incomprensión porque lo que nosotros queríamos en la escuela era aprender el oficio, disponer por primera vez de una cámara y para nada entrar en el estatuto del artista. A lo más artesanos pero, sobre todo, realizadores de películas.” Víctor Erice en el Museo Nacional Centro Reina Sofía, Madrid, 2011.
El cineasta recordando a su querido Jorge Oteiza pareciera querer desvincularse de la carga política de la época para abrazar la idea de realizar, algún día, aquello que más le gustase. La pasión no necesita de la estrategia para alimentarse. El ímpetu no es aliado del organigrama jurídico, legislativo o ejecutivo que construye una sociedad, más bien es paradigma de su cambio. No existe nada más revolucionario que poder hacer aquello que uno siente y no debió ser fácil hacerlo ni en la España de los años sesenta del siglo pasado, ni creo que en ninguna otra parte del mundo de aquella turbulenta década. El espíritu oteiciano fue la excusa perfecta, compaginada con una carga de profundidad cinéfila, para ejercer de maestro de ceremonias desde muy temprana edad en Erice. Son muy gráficas las peripecias que cuenta el propio cineasta cuando se desplazaba con sus amigos al cineclub de Irún, ya no solo a visionar las películas sino también a oír hablar a ese personaje de las mismas. Se sentía seducido por lo que contaba y con el paso del tiempo, ya instalado en Madrid, aún seguía persiguiéndole el fantasma de Oteiza. Cuando los estudiantes vascos de la EOC de la promoción 1960-1963 se apiñaron en Pagasarri, el escultor estaba preparando ACTEÓN, proyecto donde confluían una miríada de intuiciones que han llegado a nosotros en forma de texto, Estética de Acteón. Una pregunta revoloteaba en su núcleo narrativo: ¿cómo pasar de las ideas a su materialización? Esa cuestión decisiva, sediciosa en la mente de un narrador, momento de la verdad constructivo de cualquier proyecto creativo, es lo único que ha quedado sedimentado del proyecto de Oteiza, el resto se diluyó por el camino del fracaso, pero uno que forma parte de la poética personal del propio escultor.
En el ámbito cinematográfico no existe mayor recipiente (qué es si no la estela de Oteiza) de dudas, temores y vacilaciones que las primeras prácticas de un narrador visual. Su primer posicionamiento, sus aciertos pero también sus torpezas quedan sellados para siempre en sus comienzos. La decisión de ubicar la cámara es tan adictivamente desafiante como dirigir el primer trazo de tinta de una palabra sobre una hoja en blanco. La función es la misma: crear. La primera toma escenifica el mapa por donde te vas a mover, es el primer indicio que hace germinar un viaje iniciático que no sabes muy bien dónde te llevará. Uno supone que va arropado con cierto guion técnico pero lo fascinante es descubrir todo lo contrario; los problemas se tornan transcendentales en el camino. El primero de ellos, el primigenio, despierta o al menos genera más debate cuando uno comienza a moverlo, el punto de vista, la cámara. Un simple travelling de aproximación puede convertirse en la génesis de una manipulación. Algo estático permanece, normalmente servido en plano general, e inesperadamente el mundo tiembla. Nace la acción, lo contemplado, aquello capturado en el encuadre avanza. La incertidumbre pasa a ser compañera del director pero también del espectador.
Víctor Erice llegó a realizar cuatro prácticas en la EOC, además de escribir tres guiones más inéditos. Los cuatro cortometrajes no han sido editados ni publicados nunca y están resguardados en la Filmoteca Española en forma de cintas VHS. En el primer año (1960-1961) realizó Y al final de la fiesta subieron a la azotea (Copia de trabajo, 16 mm, muda, 4’40 min, B/N). Indudablemente que siendo el primero, uno puede llegar a percibir una serie de problemas técnicos (de enfoque o de descomposición en el encuadre, por ejemplo), pero es innegable que con su primer intento de asaltar los cielos, el cineasta estremece rozando casi la perfección.
 Aquí tendríamos que preguntarnos qué entendía la Escuela de Cine por perfección; es decir, qué significaba para una institución llegar a realizar las cosas bien. Por tanto, ¿qué es lo que se valoraba en el primer curso? Los alumnos se enfrentaban a pruebas de cámara terminando de rodar una práctica de treinta metros de celuloide en una jornada. A cambio se les evaluaba, por un lado, la capacidad de planificación y, por otro, la realización de una puesta en escena básica.
Aquí tendríamos que preguntarnos qué entendía la Escuela de Cine por perfección; es decir, qué significaba para una institución llegar a realizar las cosas bien. Por tanto, ¿qué es lo que se valoraba en el primer curso? Los alumnos se enfrentaban a pruebas de cámara terminando de rodar una práctica de treinta metros de celuloide en una jornada. A cambio se les evaluaba, por un lado, la capacidad de planificación y, por otro, la realización de una puesta en escena básica.
El comienzo impresiona por su carácter sugerente: vemos a un hombre (Julián Marcos) y a una mujer (Victoria Zinny) subir por una escalera. Sus cuerpos se apoyan mutuamente pareciendo uno solo. Peldaño a peldaño van intercambiando miradas inquietas hasta llegar a la azotea. Él no deja de insistir con sus abrazos cepo, ella de intentar fugarse de los mismos. La obstinación del hombre sobre la mujer es abrumadora y se consume el acto pero en elipsis. Habría que resaltar aquí el papel protagónico que jugará esta figura literaria como herramienta recurrente en el futuro de Erice. El fundido del negro nos vaticina que el malestar y la decepción se han instalado en la azotea. Ya no parecen un cuerpo sino dos, distanciados con miradas perdidas sobre un cielo que anuncia tormenta. A él, puede que rondándole la culpabilidad y a ella, asumiéndola con una dignidad que lo ametralla. Quizá al final no hayamos contemplado a dos seres humanos físicamente, sino el deseo reprimido de él y la angustia prisionera de ella. Como podemos comprobar, no solamente estamos ante una práctica al uso, alguien trata de contarnos algo más. No solamente nos encontramos ante una prueba para ver lo que alguien quiere demostrar, sino más bien lo que alguien quiere mostrar, lo que alguien quiere decirnos.
En el segundo curso (1961-1962), los alumnos de la Escuela se benefician de un cambio político en España. Manuel Fraga, Ministro de Información y Turismo (1962-1969), nombra a José María García Escudero Director General de Cinematografía y Teatro (1962-1967), el cual apuesta por la EOC. Los alumnos podrán realizar dos prácticas en lugar de una, además de tener la posibilidad de rodarlas en exteriores, utilizando varias jornadas para ello y recurrir a actores fuera de la escuela. El cineasta realizó Entre vías (Copia de trabajo, 16 mm, muda, 9 min, B/N) y Páginas de un diario perdido (Copia de trabajo, 16 mm, muda, 12’10 min, B/N). La primera es quizá la más cinéfila de las dos y es que casi todos los alumnos demostraron ser muy buenos espectadores: Entre vías nos podría recordar, en algunos momentos, al expresionismo y también al neorrealismo de una manera casi complementaria en cada plano. Los interiores donde viven confinados los protagonistas aluden a la geografía neorrealista y el paisaje del extrarradio de la ciudad muestra, sin ningún tapujo, su adscripción al movimiento transalpino. Pero también, cuando el personaje principal se aventura a un ambiente urbano, tendremos ejemplos de expresionismo. Así, el cortometraje nos hace recordar al Roberto Rossellini de Roma, ciudad abierta (Roma città aperta, 1945) pero también al Federico Fellini de Los inútiles (Il vitelloni, 1953), sin olvidar al F.W. Murnau de El último (Der letzte Mann, 1924). No es poco para una práctica de escuela.

«Roma, ciudad abierta»
Antes de adentrarnos en la enigmática tercera pieza del cineasta, me gustaría realizar un quiebro temporal para hablar de su última práctica, superior al resto por cierta lógica empirista, si se quiere, donde Erice ya muestra un dominio casi absoluto del manejo de la narración visual.
Estamos en el último año (3er Curso 1962-1963) y el cineasta entrega su piedra filosofal: Los días perdidos (Copia estándar, 35 mm, Sonora, 39 min, B/N). El contexto regresa para abrirnos los ojos y esta vez no es político sino, más bien, cinematográfico. Estamos en los albores de la década de los sesenta y hay que mirar qué pasa alrededor y, también, lo que ha pasado hasta ahora. Recordemos que nos encontramos sumidos en la segunda etapa del Franquismo (1959-1975), la España ye-ye que será testigo de cambios económicos, sociales y, por supuesto, de una inmovilidad política mientras que en el exterior se está produciendo una olla a presión. Unos jóvenes turcos están conformando una vanguardia que cambiará las reglas del juego y aunque Jean-Luc Godard o François Truffaut, y mucho antes Robert Bresson o Jean Renoir, se consolidarán como maestros de Erice, ese aspecto es demasiado obvio. Habría que tirar de otros agentes internos y externos para poder situar Los días perdidos en su justo ecosistema. En 1955, Juan Antonio Bardem estrena Muerte de un ciclista y un año después Calle mayor hasta llegar a la bomba de relojería que supondría La aventura (L’avventura, 1960) de Michelangelo Antonioni o, posteriormente, La noche (La notte, 1961), y podríamos terminar haciéndole ojitos al Alain Resnais de El año pasado en Marienbad (L’anne dernière à Marienbad, 1961).

«Muerte de un ciclista» «Los inútiles» «Calle mayor»

«La aventura» «La noche»

«El año pasado en Marienbad»
Esta pirámide invertida muestra una serie de planos que parecen, irónicamente, querer dialogar entre sí. Fragmentos que, al ser náufragos de sus matrices narrativas, se transforman en vasos comunicantes que heredan su sintomatología de la incomunicación. Deltell hablaba en su texto de que al final Erice no solo aprendió las herramientas de dirección cinematográfica sino que “encontró una mirada propia sustentada en una dupla característica: la imposibilidad de la comunicación entre seres humanos y la mujer ocupando un papel relevante en la estructura de la narrativa.” Aquí también podría haber cabida al análisis sociológico si se quiere, ya que perfectamente se podría permutar esas dos características a la sociedad en la que estaba viviendo en ese momento el cineasta. Si dedicásemos un tiempo a espiar esas escenas huérfanas de sus diégesis respectivas, se podrían establecer osados paralelismos formales con Los días perdidos.
Los tres primeros planos podrían representar el reino del hombre. En la primera imagen, resaltando el perfil del personaje de Alberto Closas, al fondo se erige un edificio, una especie de corrala, que bien podría ser el que aparece en Los días perdidos, donde vive el padre de la protagonista. Además, el personaje masculino de la práctica viste igual que aquellos que pululan por los films de Fellini y Bardem, incluso su desplazamiento es casi mimético. Cierto que en la pieza de Erice se trata de una pareja, pero, al igual que en los dos grupos anteriores, sus personajes pasean por las calles de sus respectivos microcosmos (aquello que les rodea puede llegar a definirlos no solo contextualmente sino existencialmente) sin hacer otra cosa que rellenar su tiempo perdido. Un adjetivo que se repite en dos títulos de las prácticas del cineasta pudiendo designar ya no solo a un país, sino a una sociedad estancada en unos valores moribundos y su forma conformista de ponerlos en práctica. Pero quien mejor refleja esa pérdida temporal, sin duda alguna, es Antonioni. La parte central de la pirámide es suya y es donde aparece la figura de la mujer por primera vez. Elemento consolador en el primer caso y acompañante en el segundo, siempre distante, separada del hombre. En el primer fragmento, la mano de Monica Vitti posándose sobre la nuca de un Gabriele Ferzetti cabizbajo, mirando de frente, perdiéndose en la distancia. En el segundo, Jeanne Moreau decidida deja sutilmente atrás a un Marcello Mastroianni ligeramente cabizbajo también. En algunos momentos de Los días perdidos, María Teresa Dressel ejerce la conducción de su antiguo novio, Francisco Andrada, cargando con el protagonismo del relato. La pareja se convierte en un punto de fuga de una narración lineal en la superficie, pero que esconde su significación subterráneamente. La punta final de la pirámide se la lleva la película de Resnais, donde la mujer está ubicada en frente del hombre. Ya ni si quiera es compañera, más bien rival en el mismo plano.
Compartiendo estas imágenes, como si perteneciesen a un álbum fotográfico, se conforma un juego que, debido al carácter subjetivo del mismo, pudiera llegar a confundir al lector, pero entre todos los fragmentos sobresale algo en común. La falta de conexión entre los diversos planos, por otra parte lógica, escenifica la presunción de la figura retórica que más va a utilizar el cineasta en su carrera: la elipsis. Y hablando del porvenir, además de compartir estos referentes formales y la textura del estupendo blanco y negro, Los días perdidos también construirá vínculos con la carrera del cineasta. Su propia sinopsis, el retorno de una mujer a su país, muestra interesantes conectores en la filmografía venidera de Erice. Sin ir más lejos, desde lo icónico, las gafas del padre muerto, como símil hereditario que bien podría incluirse en la colección de objetos que despliega El sur (1983), o esa conversación entre los protagonistas alrededor de un pozo, que resuena contundente en El espíritu de la colmena (1973) cuando la niña Ana Torrent encuentra otro pozo y descubriendo a su Frankenstein real. Contemplar la última práctica de Erice es ser testigo de una madurez pocas veces conseguida, sobre todo en un contexto de aprendizaje.

«El espíritu de la colmena»
Páginas de un diario perdido genera una cierta extrañeza de índole cronológica. Uno tiene que fiarse del catálogo de la escuela para saber que esta práctica fue realizada por el cineasta, ya que la propia copia no presenta ninguna firma. Asalta la duda, al no existir títulos de crédito, por lo que la autoría de Erice descansa en una prueba de fe y aquí, cómicamente, podríamos volver a citar a Oteiza: “cuando un autor no firma su obra está fuera del tiempo, pertenece a la eternidad.” La transitoriedad de las prácticas puede llevarnos a conclusiones erróneas. Creo que es importante ubicarlas en su propio contexto y valorarlas por lo que son. ¿Y qué son? Elementos de paso. No obstante, esta característica perecedera, prototípica de las herramientas escolares, puede llegar a avivar más si cabe nuestra atención hacia sus imágenes, que nacen del subconsciente y que, por tanto, pueden llegar a ser proclives a una repetición. Retornar a ellas se hace imprescindible.

«Muchacha en la ventana» (Salvador Dalí, 1926). Óleo sobre cartón piedra. Museo Reina Sofía.
Acercarse a la tercera práctica del cineasta es aproximarse a una ventana y, como su protagonista, contemplar un mundo fuera de campo. Una geografía que no se ve, en este caso que no se oye, pero que a través del rostro del personaje podemos imaginárnosla haciendo hipotecar nuestros devaneos en teorías tan interesantes como la que propone el profesor Deltell en su citado artículo: “Las mujeres de Erice se acercan a los balcones, a los cristales, no a ser vistas ni a escudriñar a sus conciudadanos, sino a observarse a ellas mismas, a buscar en su interior.”

«El espíritu de la colmena»

«El Sur»
La decisión de comenzar de esta manera puede ayudarnos a entender mejor las pretensiones del futuro cineasta. Priorizar la función de ver, esto es, la protagonista observando más allá de un marco de una ventana, puede recordar la primera etapa de Erice, la de ser espectador. En estos momentos, la ayuda inestimable de un amigo se torna nuclear. Comienza un encuentro imaginario. Se sube un compañero nuevo a nuestra diligencia.
Interregno. Un diálogo entre pasadores
“No es preciso aprender a escribir sino a ver. Escribir es una consecuencia” Antoine de Saint-Exupéry
En 2019, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Paulino Viota hablaba en estos términos: “Siempre he querido hacer cine, desde mi adolescencia iba a ver las películas y después hacía notas.” Aquí se establece una brecha temporal imaginaria, donde Víctor Erice habla de algo parecido en el Lincoln Center de Nueva York en 1995, forjándose una afinidad intemporal entre ambos cineastas: “Yo no fui verdaderamente un crítico, ni profesional, ni aficionado. Simplemente movido por lo que las películas despertaban en mí, sentía la necesidad de establecer un diálogo con ellas que pasaba por la mediación de la escritura. […] Atravesé un cierto umbral, la necesidad de poner por escrito, formalizar las impresiones de todo orden que una película me había suscitado.” Viota comparte la réplica, adjetivándola si cabe: “Considero que ser espectador es tan importante como ser director de cine. Lo que importa es lo que tú saques de una película. Hay películas muy malas que dan la sensación de que quien las ha hecho no ha puesto mucho de sí mismo. Y, sin embargo, un espectador […] te puede contar las emociones que ha sentido y lo que ha supuesto en su vida, las experiencias que ha tenido […]. Y te das cuenta de que ese espectador ha vivido más en el cine que un profesional que ha hecho muchas películas como si fuera un funcionario.” Erice continúa: “Y fue de esta manera como me acerqué al cine desde la escritura pero no como voluntad de ser crítico sino de incorporar un elemento de reflexión que me acompaña hasta hoy.” Viota señala: “La capacidad que tenga ese espectador para comunicar esa pasión, la capacidad que tenga para hacernos ver cosas en una película que yo no he visto pero que él me las pone en evidencia.”

Paulino Viota y Víctor Erice
No se encuentra muy lejos otro crítico ya nombrado por estos lares, participando del encuentro:
“Hay un sentido del cine […] innato sentido que se aviva a diario, en la visión de films de todo género y tendencia, y se mantiene lozano con el ejercicio de la reflexión y de la crítica, aunque sólo sea calladamente y para uno mismo, sin otra trascendencia que la propia individual.” Carlos Serrano de Osma en “Lo innato imprescindible” (número 1 de Cine Experimental, 1944)
La verdad descansa sobre unos raíles. El error como puesta en escena (1961-1962)

«El espíritu de la colmena»
Reflexión y pasión. ¿Cómo se gestionan? ¿Cómo se complementan? La mirada más allá del marco, el fuera de campo genera una dificultad. Está en juego, ni más ni menos, que el sentido representacional clásico, lo que nos recordaba Noël Burch en su mítica Praxis del Cine (1981), el modo de representación institucional. Este posicionamiento se convierte en provocación cuando exigimos al espectador un paso más, cuando queremos seguir tirándole piedrecitas, cual Pulgarcito, conduciéndole por el caminito hasta llevarlo a una encrucijada. La responsabilidad hace acto de presencia y combate con el conformismo de la ficción. ¿Y ahora qué? Habría que deslocalizar el punto de vista a propósito de una herramienta como es un travelling. Existen varios ejemplos en las prácticas de Erice, pero quizá sea en Páginas de un diario perdido donde este movimiento de cámara llegue a mostrar su potencial expresivo de una manera más contundente, la del error. El gesto es poderoso: es la representación misma de una ejecución pero una que da problemas; no hay que olvidar que estamos en un taller.

«La llegada de un tren a la estación de La Ciotat» (L’arrivée d’ un train à La Ciotat, Louis Lumière, 1895).
Es un travelling de aproximación y es uno brusco, rudo, soez si se quiere, que me recuerda a aquellos arrebatos mágicos de un calandino. Como si se tratase de un cortocircuito y nos expulsase de aquello que estamos contemplando. Mi memoria, y no sé por qué exactamente, llama a Tristana (Luis Buñuel, 1970) y a ese insustancial gesto que realiza Franco Nero a espaldas de Catherine Deneuve cuando esta revela, asumiéndolo con rotunda naturalidad, su condición de mujer infiel a su ¡amante! Enigmático el maestro como siempre, el alumno quiere hacerse brillar. La cámara llega a la mesa donde la protagonista está leyendo una novela y de pronto, como si lo que estuviese deleitándola provocase una zozobra en su interior, el mueble empieza a temblar. Lo más probable es que el operador de cámara o el ayudante de cámara, también alumnos por cierto, no viesen una de las patas de la mesa camilla y la golpeasen durante el rodaje. El error se produjo, pero lo más sintomático es poder comprobar su representación. Ese choque, ese despiste, nos ha regalado la maravilla. Cómo reflejar el ardor que puede llegar a sentir una joven leyendo algo prohibido, algo que desea privadamente pero sin hacerlo público. Cómo escenificar ese sentimiento, esa pulsión. Seguramente que existirán muchas maneras de hacerlo, y probablemente la última seria a través de un error, pero gracias a ese fallo queda reflejado el momento como metáfora de algo subterráneo que emerge de los bajos de esa mesa para personificar la característica de un actante, para reflejar el sentimiento de un ser humano.
No estoy muy seguro de que a Víctor Erice le hiciese mucha gracia este momento. Me lo imagino en la fase de montaje estupefacto revisándolo, pero si uno lee el borrador que presentó en 1961 para un cortometraje que nunca rodó (titulado Su primera conquista) puede llegar a establecer concomitancias singulares con el error que quedó sellado ese día de rodaje y que después dejó montado en una práctica sin firmar. El cineasta escribió en ese borrador no filmado: “Su cara se deslizó despacio a lo largo de la almohada. Luego fueron sus manos las que lo hicieron en una caricia inconsciente, hasta que hundió el rostro en la blanca superficie del almohadón. Estaba inmóvil, sobre la cama abierta, el pelo revuelto a lo largo de la espalda”. La descripción nos revela la incuestionable calidad literaria de Erice pero, ahora bien, ¿cómo llevarla a cabo? ¿Cómo trasladar lo escrito a imágenes? ¿Cómo poder llegar a representar la turbación de una joven? Y, sobre todo, ¿cómo hacerlo en la España de los años sesenta del siglo pasado? Quiero creer que tirando de Estética de Acteón… Aunque lo fascinante, tanto si abrazamos o no el error que mostrará en Páginas de un diario perdido, es que este tipo de desplazamiento, este tipo de momentos, es algo que se da a largo de toda la carrera de Víctor Erice. Su cámara muestra la (pre)esencia, intuye el sentimiento. Sé que me estoy adentrando en aguas pantanosas al otorgar credibilidad a algo que está por corregir; sé que ahora contemplar las prácticas de un alumno es posicionarse detrás de la barrera, pero me gustaría imaginar la manera en que el error puede haber sido trascendental en las narraciones de Erice acompañándolo en su corta pero crucial carrera. Por supuesto, no estoy hablando de seguir cometiéndolos una y otra vez, sino más bien todo lo contrario. Estoy resaltando el modo de aprender del cineasta, su disponibilidad a cualquier cosa que suceda antes y después de un rodaje que, indefectiblemente, se verá reflectada en su resultado final y, por tanto, recaerá sobre el potencial sujeto, descansará sobre el espectador. Algunas líneas atrás, dirimiendo si el cine de Erice era político o no, concluí que sí lo era en el plano formal; pues bien, aquí tenemos la prueba fehaciente. El cineasta realiza un cine democrático, de pura raigambre asamblearia. Todos estamos invitados, los expertos y los profanos. Su cine es una auténtica Boulé narrativa, que delega en el espectador la libertad de su interpretación. No existe mayor ejemplo de generosidad. El Pasador nos muestra el verdadero camino a Enkarterri.
Agarrados a Pan. Parla, Madrid, 2020
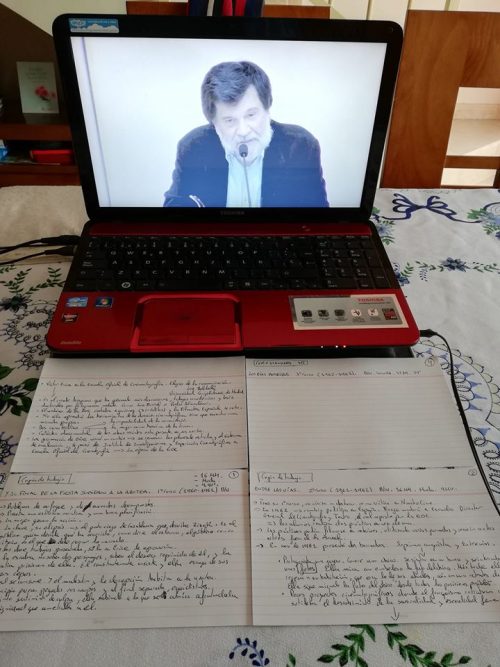
“Fundamentalmente para mí el cine es un medio de conocimiento de las cosas, conocimiento del mundo. Trato, a través del cine, de comprender un poco mejor el mundo donde vivo, a los demás y a mí mismo. A través de una película trato de descubrir algo que no sé, que no conozco antes de hacerla. Por eso para mí el cine, las películas son en cierto modo una aventura interior.” Víctor Erice en el Lincoln Center. New York, 12/12/1995.
Durante mis vaivenes al edificio de la Filmoteca Española en la calle Magdalena me di cuenta de que visionar las prácticas de Víctor Erice no era solamente ir a un sitio y mirar. Se trataba de algo más. No solo me bastaba con ubicar geográficamente Enkarterri sino que tenía que imaginármela y en ese proceso también se colaría algo de mí. Sabía que físicamente se encontraba en el norte de este país, uno es vizcaíno también, pero enseguida me di cuenta de que eso era lo más accesorio de la propuesta. Más que un viaje físico se me demandaba una odisea imaginaria que me haría retornar también a mi pretérito y posicionarlo en un ambiente parecido, el de una escuela de cine. Y aunque el tiempo y el espacio difieran entre Erice y yo, comprendo muy bien sus primeros errores, entre otras cosas porque también los he compartido delante de una cámara de cine. El fallo, tan consustancial a la carrera de su querido Oteiza, funciona con el cineasta de similar manera como energía creadora, nunca como destructora. Si he destaco Paginas de un diario perdido ha sido para elogiar la concepción de la derrota hecha magisterio de la creatividad. El error como gestor del aprendizaje y también, por qué no resaltarlo, su miedo o, más bien, su vergüenza en admitirlo.
Las prácticas de Erice, como las de cualquier alumno en cualquier escuela, están plagadas de fallos, pero el mero hecho de poder constatarlos, de poder analizarlos, nos habla de seguir adelante, de continuar en un largo proceso de aprendizaje donde no hay que dar nada por sentado, sino más bien entregarse al vértigo de cualquier creación. En definitiva, creer en el proyecto que lleva uno bajo el brazo pero también en compartirlo, en establecer una serie de vínculos ya no solamente con los contemporáneos sino con otros, que quizá no conozcas personalmente pero te hayan influenciado. Y puede que lo más extraordinario suceda entonces, ¿de dónde se nutren esas ganas? ¿De dónde provienen? La respuesta no tiene truco, es muy sencilla. De uno mismo. Todos podemos hacerlo, no existen excepciones que confirmen reglas, solamente hay que excavar en la experiencia personal, en aquello que te ha producido un mayor gusto o un mayor disgusto, una atracción o un rechazo, todo vale para aprender y también para imaginar. ¿Cómo? Todo es más sencillo, que no fácil, de lo que parece. En cómo uno va lidiando con los problemas que se van generando y cómo se va llegando a soluciones creyendo ser trasgresoras cuando no dejan de ser milenarias. La cinefilia puede ayudar en estos casos, pero también puede embarrar nuestras expectativas. Lo expresaba muy bien Neil Gaiman en una masterclass online cuando decía que “escribir una novela es como conducir en la niebla con un solo faro”.
Retorno a Páginas de un diario perdido. En un salón hay una anciana dormida y una joven a su lado. Está mirando lo que parece un álbum fotográfico familiar. Al pasar sus hojas sutilmente, la anciana se va desperezando, despertando del sopor y se queda hipnotizada mirando las fotografías. Al final ¿qué nos queda? Un trozo de memoria diminuta, sutil pero con el suficiente poder de arrastre que nos succiona. Nos hace emprender un viaje, hace “que algo retroceda o vuelva atrás”. Hoy más que nunca se hace preciso retornar a Enkarterri no por lo que es, sino por lo que significa. Retroceder agarrados de la mano de Pan. Creo que al señor James Matthew Barrie le hubiese gustado.

«El espíritu de la colmena»
© José Amador Pérez Andújar, abril de 2020
![]()
(1)↑ ARTECHE, José de; Camino y horizonte, Pamplona, Gómez, 1960.
(2)↑ DETELL ESCOLAR, Luis; “Víctor Erice en la Escuela Oficial de Cinematografía. Elogio de la incomunicación”, Área Abierta (Universidad Complutense de Madrid), volumen 16, nº2, julio de 2016. Leer aquí.
(3)↑Declaraciones pertenecientes a la conferencia de presentación de su videoinstalación Piedra y Cielo, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao el 13/11/2019.
(4)↑ VV.AA.; Historia del cine español, colección Signo e imagen, Cátedra, Madrid, 2000.
(5)↑ NIETO FERRANDO, Jorge y COMPANY RAMÓN, Juan Miguel; Por un cine de lo real: Cincuenta años después de las ‘Conversaciones de Salamanca’, volumen 12, colección Documentos, Filmoteca Valenciana, 2006.
