La Biennale di Venezia 2018
Cinco preguntas (y media) sobre la 75ª edición de la Mostra
Da la sensación de que la repercusión que el 75º Festival Internacional de de Cine de Venecia ha tenido en los medios de comunicación ha sido ampliamente superior a la de anteriores ediciones. Por un lado, la Mostra se ha convertido, ya sin duda alguna, en un trampolín de Hollywood de cara a la temporada de Oscars, buscando tal vez más los titulares y los tuits que los títulos; por otro, Alberto Barbera se ha hecho con varias obras que Netflix no pudo meter a competición en Cannes y con ello ha cuestionado la exhibición tradicional desde la propia dirección del festival. Estas dos batallas, a priori triunfales, sumadas a las polémicas por la ausencia de directoras en sección oficial —solo un título de entre los veintiún seleccionados— y la preponderancia de películas habladas en inglés —once de las veintiuna y prácticamente todo el palmarés— han hecho que gran parte de la crítica se cuestione si la Mostra ha dejado ya definitivamente de ser un evento donde acercarse a los márgenes del mejor cine mundial para convertirse en un escaparate de diferentes tipos de centros. ¿Es Venecia un viaje o tan solo una lanzadera?

En cualquier caso, si nos atenemos al interés individual de los títulos presentados, y haciendo un esfuerzo (siempre infructuoso) por dejar de lado el contexto, lo cierto es que la selección oficial de esta edición del festival ha resultado de lo más sugestiva. Transit solo pudo acercarse al Lido durante los primeros cinco días del certamen y, a modo de resumen, estas son algunas de las cuestiones que los visionados hicieron germinar en la mente de quien esto escribe. Intentaremos huir, pues, de las sentencias contundentes para buscar trasladar lo más jugoso de cualquier tipo de festival: los debates generados tras las proyecciones ya sea en colas, salas de prensa, redes sociales y, en este caso también, trattorias, terrazas con spritz o viajes en vaporetto.
1. ¿Es bueno que un León de oro haya generado semejante consenso?
Desde el primer día de certamen Venecia tuvo una clara favorita: Roma (Alfonso Cuarón) lideró en nota las votaciones de la crítica y fue sin duda la película más vitoreada en todos los corrillos. El León de Oro fue recibido sin discrepancias, incluso por aquellos (pocos) que no hablaban de la cinta en términos milagrosos. Y no es sorprendente: Roma está rodada en suntuosos planos secuencia, con una apuesta clara por un blocking medido al detalle, en un blanco y negro preciosista pero sin subrayados, con impresionantes (por invisibles) retoques digitales y con un preciso trabajo de profundidad de campo, arte y sonido. Ese carácter colosal, sin embargo, no le va a la contra ni impide una fijación extrema por el detalle. Por ejemplo: encontramos un par de secuencias independientes donde el director se para a observar unos segundos a dos niños jugando, uno de clase alta con disfraz de astronauta y otro pobre con un balde en la cabeza como remedo. El paralelismo no es forzado y funciona más como una rima poética que como una denuncia social, algo similar a lo que puede decirse del resto de la película. Roma domina a la perfección el tono y, en este sentido, la labor de hombre orquesta de Cuarón (suya es la dirección, producción, guion, montaje y fotografía) es incuestionable. Estamos ante una emocionante —si bien no exageradamente emocional— relectura de su propia infancia a partir de las mujeres de su vida. Aunque, más que un retrato, Roma es un retablo de un estado de ánimo: la búsqueda (y no tanto el encuentro) de una aventura por gente que piensa que nunca se la ha merecido.

Roma, la ganadora del León de Oro de 2018
Resulta sintomático que haya un par de ocasiones en la cinta en que uno de los niños protagonistas diga “cuando era grande” en lugar de “cuando sea grande”. No existe una comprobación cien por cien certera acerca de si ese niño es el álter ego de Cuarón pero el guiño resulta una forma preciosa de definir su yo futuro desde el pasado (y al revés). Y es que si algo es también ese Cuarón actual es precisamente grande. En un primer vistazo, la propuesta de Roma es muy distinta en la superficie a Gravity (2013), el anterior trabajo del cineasta: estamos ante una cinta sin un ancla narrativo claro, rodada mayormente en castellano, con un reparto coral y un acercamiento cotidiano, con los pies en la tierra, etc. Pero, por otro lado, el esfuerzo técnico y de producción es tan monumental como en aquella: lo que allí era una película sin márgenes, aquí es el horizonte continuo. De hecho, una de las primeras cosas que llaman la atención de la película es algo tal vez ajeno a la misma: ¿cómo consiguió el director mejicano tanto dinero para llevar a cabo una apuesta en el fondo tan intimista? La pregunta, por supuesto, obedece más a una cuestión de mercado que a una de análisis fílmico, pero, como siempre, ambos aspectos están íntimamente relacionados. El León de Oro fue a parar a una película profundamente mejicana —“así suena, así huele mi pueblo” asegura la protagonista en un instante de la cinta— pero realizada con toda la ambición (y grúas) de un producto de los grandes estudios. Si bien Roma merecía el mayor premio del certamen por razones intrínsecas, da la sensación de que el palmarés es también una forma de premiar a ese cine que ya no se hace porque no es lo suficientemente grande para ser un blockbuster ni lo suficientemente pequeño para ser una película independiente. Roma de algún modo es una representante de la clase media del cine, una que, casualmente o no, se verá en todo el mundo en streaming.
No hay nada de malo en que la película mejor valorada del festival se lleve el mayor premio del mismo, pero lo que sí que causa un poco de recelo es la unanimidad a la hora de valorarla. Por ejemplo, resulta curioso leer opiniones donde no se menciona la tremenda diferencia entre la primera y la segunda mitad de la cinta. Cuarón se abandona a los personajes, a la rutina y al movimiento en la primera para finalmente incluir todos aquellos elementos dentro de un armazón narrativo un tanto más discutible en la segunda. De repente sus protagonistas viven grandes dramas desenfocados al fondo del plano o se mueven por escenarios épicos que han de enlazarse necesariamente con la trama. De algún modo, el Cuarón director exige al Cuarón guionista grandes excusas para conseguir aventuras para sus protagonistas y aunque la idea es generosa, como el resto de la cinta, también resulta un tanto cuestionable en intenciones y derivas. Roma tiene tantísimos hallazgos que de algún modo el consenso le va a la contra, ya que entra dentro de una categoría mucho más interesante que la de la obra maestra categórica: la obra que busca y se desvía de manera imperfecta, sin miedo a perderse. El León de Oro es lógico y pertinente, pero la unanimidad puede traer consigo unas expectativas de excelencia o redondez que la película afortunadamente no ansía.

Roma, de Alfonso Cuarón
2. ¿Cómo debe afrontar la crítica el remake de un clásico?
Hablar en pleno 2018 de la discusión en torno al remake suena extremadamente obsoleto, hasta el punto que este tipo de producciones están tan integradas en la industria que ya no se distinguen en demasía de las adaptaciones literarias clásicas. Mucho se ha escrito acerca de la reinterpretación de los códigos cinematográficos a la hora de elaborar un nuevo producto basado en uno ya existente y, con los años, hemos vivido el remake plano a plano, el remake cultural, el directo, el disfrazado e incluso el reboot, la precuela y los universos expandidos como extensión. La reescritura se ha dado de mil formas distintas pero, entonces, ¿cómo acercarse a la relectura? Dos de los títulos más importantes de esta edición de Venecia pasaban necesariamente por ese filtro: Ha nacido una estrella (Bradley Cooper) y Suspiria (Luca Guadagnino). ¿Debemos valorarlos partiendo de sus referentes previos o intentar analizarlos desde el lienzo en blanco? La pregunta suena naif, pero partir del antecedente permite realizar un ejercicio de cine comparado que puede ser tan sugerente como anecdótico. ¿Cuál sería la barrera entonces a la hora de realizar el análisis?

Ha nacido una estrella, de Bradley Cooper
En Ha nacido una estrella, cuarta adaptación de la misma historia, el cambio más radical tiene nombres y apellidos: Bradley Cooper dirige con firmeza una ópera prima donde su personaje se aleja del arquetipo previo para convertirse en un hombre real, con graves problemas de adicción pero también honestamente enamorado. El Cooper director sabe que los dramas y los amores resultan más creíbles cuando se han cocido poco a poco y rueda unos números musicales donde la épica desaparece para buscar una emoción construida a través de miradas, cuerpos que se tocan y una cámara cercana. De algún modo la comparativa no importa tanto respecto a las versiones anteriores como hacia un cierto tipo de blockbuster actual: Cooper abandona la abstracción de unos lugares sin nombre y concreta tanto sus escenarios como sus protagonistas. El mimo hacia los personajes, tanto principales como secundarios, aparece en los detalles con que están descritos pero también en sus acciones y en sus líneas de diálogo. A diferencia de la mayoría del cine made in Hollywood actual, Ha nacido una estrella es una película que se toma su tiempo, que nunca se despista de su tema pero que sí lo complejiza a través de pormenores que fijan el relato en una realidad donde resulta imposible no empatizar con sus personajes. Un detalle: en una secuencia en la que Cooper está en proceso de desintoxicación, el manager de la que ya es su esposa le inquiere señalando a la mesa que “no drink”. En lugar de enfadarse o ponerse nervioso, el personaje de Cooper le responde señalando a los pies de su interlocutor que “no sock”. El diálogo muta entonces hacia cómo la moda actual hace que uno esconda los calcetines dentro del zapato, detalle anecdótico sin mayor importancia en la trama pero que implica necesariamente que Cooper no acaba de entender los nuevos hábitos porque ya es un vestigio del pasado. Algo similar ocurre en toda su relación con la cantante que interpreta Lady Gaga: desde el instante en que se conocen en un bar de drag queens hasta sus momentos de intimidad, tanto en grandes conciertos como en la bañera, se apuesta por mirar con fascinación, pero más desde la mirada de ambos personajes que desde una cámara externa. La historia de Ha nacido una estrella es la de siempre, pero la película difiere mucho de ese cine contemporáneo que esconde la comodidad de unos calcetines porque es lo que se lleva.

Suspiria, de Luca Guadagnino
El caso de Suspiria es tal vez algo más complejo. Las diferencias con la película original de Dario Argento son tantas que casi podríamos decir que, en vez de un rehacer, estamos ante un reencuadrar. Nos encontramos ante una narrativa cerrada donde todas las semillas se plantan para después ser recogidas, ante un misterio fantástico que en realidad se revela desde el primer acto, ante una desaturación formal de uno de los giallos más reconocidos precisamente por su uso del color… Todos estos factores se suman a un cambio todavía más estructural: situando la historia en el 1977 en el que transcurría la película original, Guadagnino no homenajea a Argento sino que introduce el contexto histórico como uno de los elementos más importantes de la cinta. El Berlín del muro, de los Baader-Meinhof, del pasado nazi,… todo ello, sumado a un interesantísimo discurso de género, hace que esta Suspiria sea, efectivamente, otra cosa. Guadagnino incluye los fantasmas de finales de los setenta, pero sabiendo que solo pueden ser vistos desde hoy. Entonces, ¿cómo acercarse al remake? El director insiste en despegarse todo lo posible de su referente, por lo que… ¿es justo partir de la comparación o es precisamente ese alejamiento lo que hay que valorar de la misma? Es cierto que la depuración no ayuda mucho a la hora de construir un terror alejado de la racionalidad y que se dirige menos a las tripas, pero de algún modo da la sensación de que Guadagnino intenta establecer un tono intelectual para después pasar a destruirlo. Hay instantes en que la película se rompe en dos y ya no se puede pensar racionalmente y eso es lo que hace, en parte, que nazca el miedo… El terror está en el clímax, en una danza macabra o en una serie de secuencias oníricas repletas de cuerpos en movimiento. Es en esto último donde Guadagnino destaca especialmente: en la coreografía de elementos, personajes, cámaras y escenarios. También en una coreografía con la película original: Suspiria es tanto un baile entre dos filmes distintos como una declaración de intenciones. Tal y como asegura uno de los personajes de la inconmensurable Tilda Swinton en la película, “When you dance the dance of another, you make yourself in the image of its creator”.
3. ¿Se puede avanzar en los géneros sin pagar el peaje de la posmodernidad?
Los filmes del oeste siempre han sido territorios propicios para la reflexión sobre el encuentro (y desencuentro) de tiempos y civilizaciones. El wéstern recoge tanto el nacimiento como el desmantelamiento de un cierto orden y es en este sentido un género que habla tanto del pasado como del futuro de un país (y de un cine) siempre obligado a adaptarse a su tiempo. Hablar de la posmodernidad en el wéstern puede ser también, al igual que ocurría con el remake, otro debate superado, pero los dos seleccionados por Venecia obligan a poner de nuevo las cartas sobre la mesa. The Ballad of Buster Scruggs (Ethan Coen y Joel Coen) y The Sisters Brothers (Jacques Audiard), ganadores, respectivamente, del premio a mejor guion y dirección del certamen, homenajean tanto al wéstern clásico como al crepuscular, pero lo hacen sin llegar a fusionarse con ninguna de estas variantes genéricas. La ensalada de referencias, así como el punto de partida de sendas películas, implican necesariamente una lectura propia y previa del género para entender hacia dónde llevan sus senderos. Y es que estamos ante dos puntos de vista muy distintos, pero que comparten pluralismo y diversidad, así como la continua interrogación sobre los agujeros a excavar en la orilla del río si lo que se pretende es encontrar oro.

The Ballad of Buster Scruggs, de Joel y Ethan Coen
The Ballad of Buster Scruggs son en realidad seis relatos independientes en torno a diferentes moldes del oeste. Como en todas las películas de episodios, nos encontramos ante un resultado dispar. Todas las historias tienen en común el acercarse a estereotipos del wéstern de fronteras, pero lo hacen desde diferentes ópticas: un musical, un romance, una de terror, una comedia,… tal vez el relato más hermoso sea The Gal Who Got Rattled al que los Coen dedican mayor extensión que al resto en su descripción del nacimiento del amor en una travesía en caravana. El poso que deja este episodio destaca por encima del juego de muertes de los otros cinco, pero lo cierto es que el conjunto también funciona perfectamente como relectura y autocitación del género. Una canción sobre la misantropía, un chiste sobre la soga al cuello, una breve mirada con un búho al que se le pretende robar sus huevos, una gallina que reemplaza a un tullido… las ideas dentro de Buster Scruggs no juzgan a sus protagonistas sino que los acompañan con esa dulce crueldad propia de los hermanos Coen. La película, eso sí, deja una cuestión al aire: ¿Cómo habría sido la cinta de haberse estrenado en el formato de serie planeado originalmente? ¿Habrían sido los episodios más uniformes respecto a lo visto en Venecia? Lo cierto es que, pese a todo, a los Coen el desequilibrio les sienta de maravilla y el formato episódico fílmico ayuda a matizar el proceso de deconstrucción de ese desencuentro con la historia del cine.

The Sisters Brothers, de Jacques Audiard
El caso de The Sisters Brothers es muy distinto. Aquí el oeste muta casi en una película de aventuras a través de un road trip de dos hermanos (John C. Reilly y Joaquin Phoenix) que persiguen a otros dos personajes (Jake Gyllenhaal y Riz Ahmed) cambiando de intenciones por el camino. La película de Audiard habla de la camaradería, de la utopía, del trauma y de los horizontes, de la gente que sonríe y de la gente que dispara. Te caza llevándote por caminos inesperados (¡es un wéstern con mar!) pero sabe también que aquellos que reconoces serán reconfortantes. Lo mejor que se puede decir de la película es que quieres pasar tiempo en ella, con ella: deambulando con los personajes, sin hacer nada, un poco al estilo de lo que decía Quentin Tarantino cuando hablaba de las “hangout movies”. The Sisters Brothers es para el que esto escribe la película más disfrutable de todas aquellas vistas en Venecia. Se trata de una cinta con cuatro personajes (y un casting absolutamente perfecto) repletos de cicatrices, una que conoce el camino previo del wéstern y de sus protagonistas pero que lo aprovecha para ofrecer algo radicalmente distinto: una historia con elementos casi fantásticos, una ida y una vuelta hacia destinos sorprendentes y, sobre todo, una historia que humaniza a todos sus protagonistas. Ya sea a través de un cepillo de dientes, un corte de pelo, un travelling o un contraluz, Audiard usa la narrativa audiovisual para concretar y ampliar la acción más allá de la pantalla. A la salida del pase se generó un pequeño debate acerca de si el autor francés es más director o cineasta —y, ya se sabe, un buen director puede hacer una gran película pero solo un auténtico cineasta puede hacer una película realmente grande—. En mi opinión, The Sisters Brothers es la obra de un gran cineasta, pero de uno humilde que no tiene miedo de esconderse en el guion, en el equipo técnico o en los actores. Audiard es lo suficientemente generoso como para saber cuándo mostrarse y cuándo ceder el protagonismo a otros. The Sisters Brothers es una película hecha desde la camaradería, tanto la del equipo como aquella que se establece en el encuentro con el cine precedente.
4. ¿Es necesaria la primera persona en el documental actual?
Tal como aseguraba Bill Nichols, una de las tareas más importantes del cine documental es conseguir que la consciencia de la persona que habla, tan clara en la conversación cotidiana, no se evapore en el encanto evasivo de una narrativa que no parece surgir de ningún lugar concreto. En este sentido, los documentales presentados en Venecia parecen olvidar el debate predominante del género de la última década (los límites entre realidad y ficción) para optar a las claras por la filtración de una realidad a través de la observación. Your Face (Tsai Ming-liang), What You Gonna Do When the World’s on Fire? (Roberto Minervini) y Les tombeaux sans noms (Rithy Panh) son tres documentales en los que se narra el encuentro entre la cámara y lo retratado, pero en los que no aparece el realizador. Por supuesto, su presencia es constante: en ocasiones se encuentra en la captación de un mero gesto que hace que la construcción deje paso al descubrimiento y en otras es directamente una interpelación directa a lo retratado. Pero, de algún modo, los tres directores se olvidan del detrás de las cámaras para ceder todo el protagonismo a los sujetos filmados.

Your Face, de Tsai Ming-liang
Your face es básicamente eso: ochenta minutos de primeros planos de caras donde una serie de personajes, siempre en un mismo escenario, hablan de sus vidas, de sus traumas y de todo aquello que quieran. A través de ese plano fijo, el rostro de los personajes muta en la percepción del espectador y cada arruga adquiere connotaciones subjetivas. El drama (o no) está en pantalla pero, sobre todo, está en el patio de butacas. Your face actúa como un limpiador de retinas. El caso de Roberto Minervini y What You Gonna Do When the World’s on Fire? es distinto: la cámara no para quieta, pero el centro de la imagen siempre son los habitantes de un pequeño pueblo de Nueva Orleans: hombres, mujeres y niños en el umbral de la pobreza hablan entre ellos sobre su vida y sobre sus métodos educativos para conseguir escapar a la dureza de la pesadilla americana. Algunas de las secuencias más poderosas de todo el festival se encuentran aquí, en una película organizada alrededor de muchos tipos de activismo político y repleta de tantas revelaciones crudas y tristes como de un, pese a todo, optimismo luminoso. En Les tombeaux sans noms, el diálogo con el director sí que es una parte importante de la cinta pero, más que hablar, lo que Rithy Panh hace es moderar las conversaciones entre supervivientes y muertos del genocidio camboyano. Les tombeaux sans noms es una película de la que casi podríamos decir que no tiene cuerpo y está hecha de piezas encontradas. Todo en ella es desgarrador, hasta la estructura, ya que antes que mirar a la realidad lo que busca es encontrar los restos de la misma. No podemos emitir una sentencia con base en tan solo tres documentales, pero lo cierto es que estos tres cineastas no se olvidan por un instante de la perspectiva en primera persona: la firma, la narración y el punto de vista sigue siendo el mismo pese a su supuesta ausencia.

What You Gonna Do When the World’s on Fire?, de Roberto Minervini
5. ¿Sigue siendo posible escribir y leer una épica basada en hechos reales?
Peterloo (Mike Leigh) se acerca a la masacre de Peterloo a través de la dialéctica que se establece entre los partidarios de una reforma del sistema parlamentario británico y, aunque acompañamos a una serie de personajes principales, apenas sabemos nada sobre sus vidas: aquí lo importante es el discurso y el debate. First Man (Damien Chazelle) recorre todas las fases de la llegada del hombre a la Luna y, si bien en este caso la conquista sí se establece partiendo de un drama individual (la necesidad de superar la muerte de una hija por parte del matrimonio Armstrong), el director prefiere centrarse en un recorrido un tanto aséptico más interesado por los procesos externos que por los internos. La noche de doce años (Álvaro Brechner) pone en imágenes el periodo que José Mujica, Mauricio Rosencof y Eleuterio Fernández pasaron en prisión en plena dictadura uruguaya y lo hace a través de una estructura en la que apenas salimos de las jaulas y donde el esqueleto narrativo se construye a partir de una serie de elipsis. Los tres casos parten de historias basadas en hechos reales, pero los tres construyen tres tipos de épica diferente alejados del modelo institucional donde los héroes siempre tienen que vivir un viaje.

First Man, de Damien Chazelle
En el caso de Peterloo, el respeto inunda todo el relato. Leigh se muestra mucho más interesado en realizar un fresco sobre toda una población que sobre unos personajes en concreto. La película subraya sus intenciones sin reparo y la confección de un discurso tiene tanta carga dramática o más que la batalla campal en que derivó. Resulta curioso que un autor a priori tan interesado en el aspecto visual, haya decidido aquí realizar una película hablada. Peterloo no está exenta de interés histórico, pero el contenido pesa demasiado sobre un continente demasiado frágil: la épica no existe porque se han empeñado en recordarnos durante dos horas que estaba por llegar. En el caso de First Man el componente emocional aparece desde el comienzo y lo cierto es que hay al menos una decisión de puesta en escena donde esto prima sobre el resto: las secuencias cotidianas rodadas en entornos domésticos como si de una home movie se tratara, donde la cinta se desvía de la misión espacial, que consiguen un extraño aura donde la melancolía se impone al rol de la paternidad. Más allá de eso, el resto de la cinta se centra en los procesos que llevaron al hombre a la Luna a través de un despliegue de primeros planos, detalles de ojos y manos, planos subjetivos,…, que, a priori, parece más centrado en los hombres que en la misión. First Man quiere ser más intimista que épica pero acaba resultando algo un tanto claustrofóbico: la mayoría de puntos de giro son funerales y, si bien probablemente no era la intención de Chazelle, al final acaba resultando la historia de un triunfo contada desde el fracaso. El caso de La noche de doce años es distinto ya que, pese a la resolución que todos conocemos, se centra en los años en que los protagonistas estuvieron encarcelados. La épica, pues, se limita a pequeños triunfos conseguidos dentro de aquellas cuatro paredes: una carta de amor, un mate, un golpe en la pared, un partido de fútbol,… Se puede decir que Brechner juega a dos bandas. Por un lado, tenemos a un director sin miedo a tratar con la elipsis, a desorientar a sus personajes y a su audiencia, a ser crudo cuando toca y mover la cámara cuando la película lo pide. Por otro, al igual que sus protagonistas, necesita regalarse una serie de respiros que hagan que el encierro no resulte tan duro. Es ahí, en esos instantes en que la música sostiene el relato de cara a conseguir una emoción, cuando la película no acaba de encontrar el tono. Pese al interés de la cinta, la épica en La noche de doce años acaba ahogando parte de la propuesta.

The Favourite, de Yorgos Lanthimos
De entre todas las películas basadas en hechos reales de esta Mostra, probablemente la que más supo sacar partido a los hechos sea precisamente una sin miedo a abandonarlos. The Favourite (Yorgos Lanthimos), que se hizo merecidamente con el Gran premio especial del Jurado y con la Copa Volpi a la mejor actriz para Olivia Colman, parte de una historia sobre la realeza para tejer toda una intriga palaciega en torno al poder. Lanthimos se olvida de la historia real e incluso de la época —estamos ante una película que transcurre en el siglo dieciocho pero con múltiples anacronías— para centrarse en varios de sus temas predilectos: la construcción de la identidad, los riesgos de la misantropía, los roles dominantes y sumisos, etc. El director está presente en cada plano, cada ángulo de cámara, cada corte y cada grito, pero se puede decir que The Favourite es también su película más humana. Tras dos horas de juegos protagonizados por un trío perfecto (Colman, pero también Rachel Weisz y Emma Stone) finalmente Lanthimos se revela como alguien que en realidad nos estaba hablando de su percepción sobre las relaciones y, sobre todo, de cómo estas han de soportar por fuerza la verdad. Dudo que el director griego buscase ningún tipo de épica en su tríptico, pero The Favourite acaba siendo, tal vez por eso, su mayor hazaña: un engrandecimiento y una exaltación del amor por encima del poder.
5.5. ¿Cómo enfrentarse a un cierto tipo de cine de la resurrección?
¿Hemos visto los asistentes a Venecia The Other Side of the Wind de Orson Welles? ¿Hasta qué punto la película pertenece al cineasta estadounidense? Es cierto que las imágenes son suyas, así como una serie de indicaciones respecto a su montaje, pero… ¿hasta qué punto podemos hablar de un filme de Welles cuando el autor lleva muerto más de treinta años? Por otro lado, ¿acaso no hemos visto cientos de películas cuya versión final no pertenecía al director? ¿Por qué en estos casos no tenemos reparos en introducirlas dentro de una filmografía y sí en esta ocasión? Tal vez sea por la propia naturaleza de la cinta: The Other Side of the Wind es un ejercicio metacinematográfico que desborda la modernidad de los años sesenta y setenta (hay incluso una parte que directamente la parodia) y se adelanta a un formato (el del falso documental pero también el del found footage) que casi inauguró el propio Welles. Pero pese a ser una película que mantiene una cierta sintonía con Fraude (F for fake, 1973), tampoco sería justo integrarlas dentro de un mismo compartimento, ya que Wind no se parece a nada, ni siquiera a sí misma. Tal vez enfrentarse a la cinta no sea tanto un problema surgido a partir de los interrogantes respecto a su autoría, sino a partir de los interrogantes que suscita a secas. Hay ocasiones, más que nunca en un festival, donde un único visionado no es suficiente para desgranar todos los lados de una película.

The Other Side of the Wind, de Orson Welles
Venecia nos dejó otro ejemplo radicalmente distinto pero que suscita algunas preguntas parecidas. I diari di Angela – Noi due cineasti (Yervant Gianikian y Angela Ricci Lucchi) es un documental donde Gianikian homenajea a Ricci Lucchi, su compañera y codirectora fallecida a comienzos de este año. La inclusión de obras de Ricci, de vídeos de sus viajes, de su mirada delante y detrás de la cámara, de sus palabras y sus diarios… todo ahonda en la intimidad de una artista donde el punto de vista es múltiple (la película viene firmada por ambos) pero las decisiones de montaje son únicas. En cualquier caso, el recuerdo que suscita, como el de cualquier relación plasmada en audio e imágenes, sí que resuena a ambos: un recuerdo acerca de cómo el amor y el tiempo son preciosos y hay que filmar, pintar, leer, viajar, pensar y comer todo lo que se pueda. Yo añadiría otro verbo más: el ver. La razón por la que, pese a todos los debates, nos encantan los festivales.
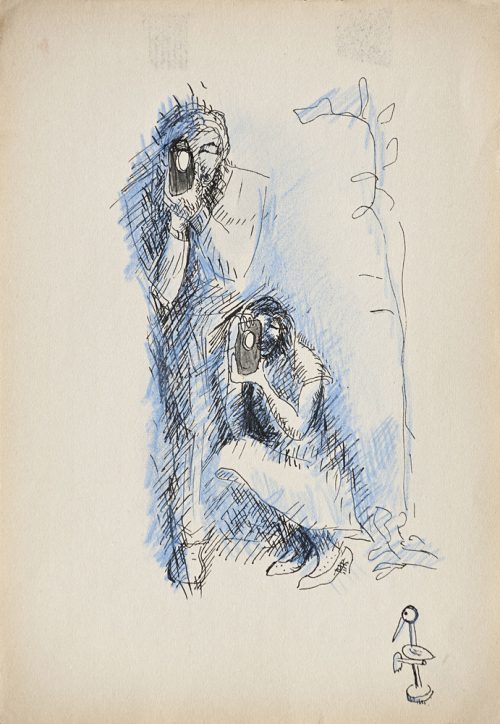
I diari di Angela – Noi due cineasti, de Yervant Gianikian y Angela Ricci Lucchi
© Endika Rey, septiembre de 2018
