1ª edición de ‘Intersección’: Una crónica
En aquel tiempo no había cinematógrafos
ni fonógrafos; es, sin embargo, inverosímil
y hasta increíble que nadie hiciera un
experimento con Funes. Lo cierto es que
vivimos postergando todo lo postergable;
tal vez todos sabemos profundamente que
somos inmortales y que tarde o temprano,
todo hombre hará todas las cosas y sabrá todo.
Funes el memorioso (Jorge Luis Borges)
¿Para qué sirve un festival?
Este artículo pretende, entre otras cosas, contestar a esta pregunta, pero adelanto ya algunas pistas: la primera edición de este festival/mostra o, para ser más exactos, Encontro Internacional de Arte Audiovisual que se desarrolla en A Coruña, en las proximidades del mar, sirve, entre otras cosas, para disfrutar de las vistas, de la brisa oceánica, de las viandas que ofrece la próxima Taberna del Chipirón y, en última instancia —y la más importante, también—, para fortalecer el tejido cultural de una ciudad al crear un nuevo lugar de encuentro entre artistas plásticos y audiovisuales, aficionados, programadores, gestores culturales y demás ralea. Me gustaría ser positivo y decir que también sirve para atraer a nuevos espectadores hacia un tipo de cine —o como se le quiera llamar— alejado de las multisalas. Pero sospecho que este tipo de actividades atraen más bien a los ya cautivos y desarmados, los convencidos y habituales. Si no hay una curiosidad previa, un interés a priori, es difícil atraer a nuevas caras que se sumen al público del novísimo panorama audiovisual. La curiosidad, el motor de la vida.

Fotografía de Andrea Rodríguez tomada en esta edición de Intersección
Por lo dicho y por unas cuantas cosas más que se desprenderán del propio texto, siempre es una buena noticia la aparición de una nueva propuesta-contenedor audiovisual. Intersección nace en un marco museístico polivalente: la Fundación Luis Seoane, un espacio arquitectónico dedicado al escritor y artista plástico gallego-argentino y que cuida y promueve su legado, pero que también está pendiente, gracias a la labor de su directora Silvia Longueira, de propuestas tan heterogéneas y estimulantes como ser una de las sedes del Festival de cine Fantástico FKM, acoger sesiones performativas de la Mostra de Cinema Periférico S(8) o albergar sesiones como La pantalla híbrida que llevó a cabo la colaboradora ocasional de Transit Andrea Franco, en la que se proyectaron piezas de Apichatpong Weerasethakul, Ben Russell o Nicolas Provost.
En una de las sesiones de Intersección, Gonzalo A. Veloso —el jefe de todo esto—, la programadora Isabel Alves y Jean-François Chougnet, el director artístico de FUSO, debatían con un servidor sobre la necesidad o la utilidad de clasificar las piezas que allí se iban a exhibir: documental, videoarte, ficción, videocreación, apropiación… las etiquetas a estas alturas sirven solo para que plumillas como nosotros nos embarquemos en digresiones sobre ghettos subgenéricos, sobre la idoneidad de ciertas mixturas y de la imagen en estados líquidos á la Bauman o, simplemente, para rellenar de palabras un texto que debería centrarse en el contenido y no en el continente. A la hora de la verdad, lo que importa son las imágenes y no la adscripción genérica. Partimos de una base: todo es ficción desde que la mirada que orienta la cámara es una mirada subjetiva, que toma decisiones para que el resultado final sea exactamente el que vemos en pantalla. Bienvenidos entonces a Intersección, encuentro de creación audiovisual (de ficción). Veamos qué nos ha ofrecido.
PORTUGAL/GALICIA
La proximidad geográfica, la similar idiosincrasia y una base cultural y lingüística que comparte infinidad de zonas comunes, hace que los intercambios en la programación de festivales gallegos con sus homólogos portugueses sea más que habitual. En el caso de Intersección, buena parte de la programación queda en manos del festival de videoarte FUSO, y las piezas proyectadas dejan bien a las claras que el término videoarte ha perdido el significado que tenía en los años setenta y ochenta, donde por una parte señalaba el soporte de grabación —vídeo en lugar de celuloide— y por otra, el destino final de este tipo de trabajos: el museo. Ahora —y por no salirse de Galicia y Portugal—, festivales de cine como el Play-Doc, Curtocircuíto, S(8), Vila do Conde o este mismo Intersección nutren su programación en salas de cine de piezas que antes serían consideradas museísticas. Lo dicho: las etiquetas ya han caído al suelo y no hay necesidad de levantarlas de nuevo. Viva el audiovisual a secas.
El festival lisboeta FUSO cumple diez años de vida y para celebrarlo se ha embarcado en una gira con un best of de su programación, y la primera parada europea ha sido precisamente en A Coruña. En la sección Reload se han proyectado cortometrajes de diversos cineastas, pero antes pudimos degustar una breve retrospectiva de un artista multidisciplinar, un histórico del experimental portugués.

Ernesto de Sousa, durante el rodaje de Havia um homem que corria
Ernesto de Sousa: una breve aproximación
Ernesto de Sousa, figura clave de la escena underground y experimental portuguesa, es una especie de elemento aglutinador a la manera de Jonas Mekas. Fue amigo de Alain Resnais o Agnès Varda, padre de los cine-clubs y contactó y trabajó con Wolf Vostell y otros promotores del movimiento Fluxus. Hemos podido ver tres piezas cortas suyas. En la primera, Happy people (1969), podemos entrever la influencia de Mekas —o no: en ocasiones, tiempos similares ofrecen obras similares de artistas que no se conocen, pero el zeitgeist atraviesa países, culturas y océanos— en sus imágenes en Super 8 de amigos que brindan, ríen y se aman. La cámara se introduce entre los protagonistas con complicidad, como un voyeur amable: no necesita esconderse, por lo que sigue una de las máximas del fotógrafo y cineasta Larry Clark: “hablar de lo que conoces”. En Havía un homem que corria (1969), el zangolotino protagonista no corre: da zancadas torpes, se cansa, tropieza y se cae en repetidas ocasiones imbuido de una prisa absurda, sin destino, entre dunas, viento y campo: los espacios que recorre crean una disonancia con esa ansiedad tan urbana. Su carrera es un castigo tantaliano: la naturaleza ni se inmuta mientras él se desploma una y otra vez en livianos simulacros de muerte. Una performance divertida que recuerda a otro artista conceptual de la caída: el legendario Bas Jan Ader, cuya postrera aventura fue embarcarse en un ínfimo bote, cruzar el atlántico y perecer ahogado cerca de costas gallegas. Nunca fue encontrado su cadáver, así que hay gente que asegura que todo forma parte de una performance de dimensiones cósmicas —aunque sospecho que se trata de la misma gente que asegura la existencia de una isla donde conviven en armonía Elvis Presley, Jim Morrison y otros malogrados mitos contemporáneos—. Hasta aquí todo va bien. Y entonces proyectan To a poet (1981), una pieza de veintidós minutos y un muro de agua sólida se levanta entre la pantalla y este espectador. La película consiste en un plano fijo de un mar cristalino y lleno de reflejos que corta la imagen en diagonal. De fondo sonoro: cantos tribales, lamentos, cuernos, cascabeles, sirenas e instrumentos no identificados interpretando algún tipo de música tradicional. ¿A qué poeta se refiere el título? ¿A Homero? ¿Es esto una versión minimal de la Odisea? Reconozco que eché mano de la Wikipedia y otros abrevaderos para buscar información sobre esta pieza en concreto: nada hallé. Mejor así, quizá. La información previa es el mal de nuestro tiempo y hace que sea casi imposible acercarse a una película virgen. Pero, en este caso, unas migajas de sentido u orientación hubieran sido bien recibidas. Al final, un barco cruza el encuadre, pero no es suficiente: no hay epifanía. Yo no soy poeta: llamo a la puerta, pero no me abre nadie.
Reload: cajón de sastre (en la diáspora)
Esta sesión, comisariada por Marta Mestre, muestra varios trabajos sobre un concepto extraordinariamente gallego: la diáspora, la deslocalización de seres humanos, la pérdida del vínculo con tierra y familia. Pero no es una integral sobre la migración y sus causas: hay otros trabajos que escapan de esa temática y amplían el campo de batalla.
La primera pieza de la sesión es también una de las más interesantes: Nshajo (O jogo) (2017), de Raquel Schefer. La investigadora y creadora audiovisual monta en el primer fragmento del filme un paralelismo entre un trabajo etnográfico que realizó un portugués en Mozambique a finales de los años cincuenta y las imágenes de unos jugadores de petanca parisinos. Los gestos y el lenguaje que se entabla alrededor del juego en una sociedad industrializada y en medio de la civilización no difieren mucho de los que vemos en una ceremonia ritual de los mozambiqueños. La diferencia fundamental es que mientras los parisinos se agarran a algo material como la propia petanca para poder jugar sin remordimientos, los mozambiqueños son más libres y se limitan a moverse en un baile sin aparente sentido más que el del goce puro. Los objetivos son aquí invisibles, sin necesidad de pelotas de petanca. Esta dicotomía se expresa también en los otros dos fragmentos que componen la pieza: A maçá, rodado un poco a lo Jackye Raynal y donde se explica la intervención cultural y colonial en un acto tan simple como comerse una manzana, y en La historia del hombre blanco, donde Schefer da voz a una leyenda local en la que los hombres blancos son simples peces fuera del agua que no entienden su entorno y aun así se enseñorean de sus habitantes. Es una leyenda triste, claro. Demasiado real.

Nshajo (O jogo), de Raquel Schefer
Better life (Bruno Ramos, 2013) establece una disonancia entre sonido e imagen. Una voz en off nos relata la experiencia de un gurka, un soldado nepalí, siempre al servicio del gobierno inglés, pero nunca reconocido como ciudadano de ese país. Su lucha por adquirir ese derecho se resolvió en 2009, cuando por fin el gobierno británico reconoció su existencia. El relato se ilustra con el paisaje londinense frío y aséptico del edificio modernista que el realizador ve por su ventana: un contrapunto irónico de un paraíso ansiado que no es tal. The two headed bull and other portuguese fables (António Leal y Jesper Veileby, 2017) es un divertimento que juega con los trampantojos visuales y con el propio esprit portugués para intentar ampliar su sustrato legendario y épico con planos/ideas mínimos construidos con socarronería —algunos hallazgos son más felices que otros, todo hay que decirlo—. Una tentativa de convertir los espacios en un campo de juego a lo Guy Debord, pero solo por medio de la observación ingeniosa. No hay tanto situacionismo como intervención más o menos cómica.
This is not my voice (Rui Mourâo, 2016) es un trabajo irónico en el que el realizador se erige como protagonista de su propia pieza y se coloca en el disparadero para cuestionar su propio trabajo; en este caso, a través de la voz prestada de su pareja, que no cree en el arte contemporáneo en general ni en lo que Rui hace en particular. Con ecos del trabajo de Xacio Baño Ser e Voltar (2014), donde los abuelos del director gallego le interrogan con sorna sobre su trabajo, o del propio Alan Berliner y el combate dialéctico con su padre en la célebre Nobody’s business (1996), Rui lanza en poco más de cinco minutos buena parte de los interrogantes que se desprenden del arte contemporáneo y, pese a no tener ninguna certeza, llega a la conclusión de que tiene que seguir buscando. Su novio sigue sin estar muy convencido.
O retrato de Irineu (Joâo Leitâo, 2014) crea un palimpsesto entre Jorge Luis Borges y Ricardo Reis, uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, y convierte a Funes el memorioso, el personaje de Borges del cuento del mismo nombre, en una cámara de videovigilancia que, al igual que el Irineo del cuento, registra todo y no olvida, aunque carece de inteligencia. La contaminación del relato por parte de Pessoa humaniza a la cámara, imaginando acciones no llevadas a cabo y desactivando el infernal mecanismo de la memoria.
Y esta sesión también nos ha servido para debatir sobre una tendencia concreta que empieza a ser algo común en más festivales: la proyección de trabajos que no son más que pequeños fragmentos de una obra mayor y más ambiciosa. Estas piezas cobran forma de pequeñas píldoras de independencia variable. En ocasiones uno sospecha que son simples remontajes adecuados a una duración menor para encajar en la programación de un festival determinado, y otras veces son piezas que complementan a su hermana mayor. Pero en otros casos poseen una independencia visible de la obra madre y consiguen una voz propia. Sería muy interesante preguntar a los realizadores uno a uno sus motivos para desgajar una parte de la obra principal y convertirla en otra cosa. Supongo que el abanico de respuestas sería amplio y variado. Pero podemos aventurar una tendencia al valor de lo mínimo por un lado, a la autonomía de ciertas partes de una obra de arte que exigen una atención extra o que señalan caminos que serían invisibles embutidas dentro del todo artístico. Y por otro lado, hay una economía, una ecología de la imagen y de los medios: la dificultad para levantar cualquier proyecto y, sobre todo, para que este proyecto sea visto en algún lado, multiplica las ganas de exprimirlo al máximo y convertir la obra artística en un pequeño conjunto de materiales dotados —quizá en algún caso de forma artificial— de vida propia. Eloy Domínguez Serén, que no deja de cosechar premios en el Festival de Gijón o en el Porto/Post/Doc con su documental Hamada (2018), ya había presentado anteriormente un par de trabajos —como Yellow brick road (2015)— que funcionaban como anticipo de lo que sería finalmente el largometraje. La peculiaridad aquí es que no es material incluido en la película final, sino piezas completamente autónomas que expanden el universo que Dominguez Serén muestra en Hamada —la vida en un campo de refugiados saharaui—. Es una operación similar a la realizada por el gran Pedro Costa con Tarrafal (2007) y A caça ao coelho com pau (2007) —título con reminiscencias de Jean Rouch—, que sirven de transición entre sus largometrajes Juventude em marcha (2006) y Cavalo dinheiro (2014). El portugués es incluso más atrevido y en la película colectiva Centro Histórico (Pedro Costa, Manoel de Oliveira, Víctor Erice y Aki Kaurismäki, 2012) incluye una pieza, Sweet exorcist, que posteriormente formará parte del metraje de Cavalo dinheiro. La sensación es muy distinta si se contempla desgajada del resto del metraje o dentro del mismo —se pasa del cripticismo a la desolación—, pero en ambos casos es una escena muy poderosa. Y, volviendo al fin a la sesión de FUSO, la sensación al ver A Torre (2016) de Salomé Lamas es fascinante, y las ganas de ver la película a la que pertenece, Extinçao (2018), se multiplica desde que me cuentan que el resto del metraje casi no tiene nada que ver con esta “epifanía entre árboles”: el cortometraje se abre con unos niños en la oscuridad del bosque junto a una hoguera. Más tarde, alguien pasea por un bosque que, en un plano general, se desvela majestuoso, de frondosidad impenetrable. No escuchamos a los niños del inicio, pero es fácil imaginar que se está contando una historia. Quizá la misma que nos mostrarán las imágenes posteriores: la figura de un hombre de pie en la copa de un majestuoso árbol recuerda la peripecia asombrosa de la joven activista ecológica Julia Butterfly Hill, que pasó más de dos años subida a una secuoya milenaria para detener su tala. E inevitablemente nos hace pensar también en cierto barón sobre el que escribió Italo Calvino y que una vez decidió subir a un árbol y no volvió a bajar jamás. El misterio lo invade todo en la pieza de Lamas. Y está bien que sea así.

ON EXILE, elsewhere within, de José Carlos Teixeira
El otro trabajo creado con materiales de uno mayor, ON EXILE, elsewhere within, de José Carlos Teixeira (2018) funciona, según el propio autor, como una versión reducida y concentrada de una obra más larga. Conceptual y formalmente será siempre dependiente de la versión completa. ¿Entonces cuál es la razón de su existencia? Veamos. Unas grabaciones con cámara digital y unos personajes —refugiados sirios y somalíes en Estados Unidos— algo cohibidos y preocupados por la imagen que pueden dar y por utilizar las palabras precisas. El mar como tropo que se repite una y otra vez: esa barrera infranqueable, inmensa, que representa tantos y tantos desencuentros entre culturas, países, personas. Nosotros, ciudadanos del primer mundo, tenemos free card y al menos en mi caso, no siento esa nostalgia/saudade/morriña por volver a las fronteras españolas. Pero quizá cuando eres expulsado a la fuerza, la patria, las raíces, los lugares y los rostros multiplican su importancia por un número cercano al infinito. El fragmento no deja de ser un documental de cabezas parlantes algo plano, muchas veces visto —por desgracia— que finaliza con una línea de horizonte roja sobre un mar negro. De la esperanza a la violencia. Al final nos damos cuenta de que también el experimental está contaminado por Netflix y la serialización: nos han contado unos cuantos capítulos para que nos enganchemos a la serie completa. Por esta vez la dejaremos inacabada.
GALICIA/PORTUGAL
El apartado gallego de Intersección sigue la estructura de la sección portuguesa y combina el foco en un artista representativo —en este caso, Ignacio Pardo, del que también se ofrecía una exposición en uno de los espacios de la Fundación Luis Seoane— y una heterogénea sesión elegida por el propio director del festival, Gonzalo A. Veloso —el cual, a su vez, también es cineasta—, que toma el pulso a la actualidad de la creación audiovisual gallega.

Proyección de una sesión de Ignacio Pardo en el marco de Intersección
Ignacio Pardo y la muerte
Artista plástico y uno de los primeros videocreadores de nuestro país, Ignacio Pardo desarrolló el grueso de su producción en la década de los ochenta y ha expuesto, entre muchos otros lugares, en ARCO, el Reina Sofía o la Documenta de Kassels. Sus referentes comprenden a Luis Buñuel, Jorque Manrique o el pintor barroco Juan de Valdés Leal, por lo que podemos hacernos una idea de lo que nos vamos a encontrar en sus trabajos: sexo y muerte, Eros y Tánatos. Y pese a que la década de los ochenta marca a fuego para bien o para mal, hay algunos cortometrajes que trascienden su tiempo. No es el caso de Videoviolín (1985), una reinterpretación de las mixturas de pintura, música y ritmo de Len Lye o Norman McLaren que no aporta mucho cuarenta años después. En cambio, Parpadeo (1986) se ancla en su tiempo y se hermana con lo que hacían otros artistas de la época como Iván Zulueta o Xavier Villaverde y sus videoclips para grupos de culto de la escena gallega como Viuda Gómez e hijos. Pardo asocia el cambio de fotograma y de plano al parpadeo del ojo, convirtiéndolo en un dispositivo rítmico-mecánico que fabrica polarizados e intervenciones en la propia película. Tránsito (1988) —quizá una referencia al sic transit gloria mundi—, un montaje agresivo convierte el cuerpo de una mujer —que representa no ya a una mujer, sino a todo el género humano— en gusanos, y un maniquí asaeteado con clavos se asemeja al Pinhead de Hellraiser (Clive Barker, 1987). Toda la pieza es un brutal —para seguir con los latinajos— memento mori. Y en Antípoda (1988), la música de Esplendor Geométrico acerca la pieza a una mezcla entre los estudios anatómicos de Eadweard Muybridge, el audiovisual de Kraftwerk, el futurismo y los videoclips apropiacionistas de Queen con imágenes de Metrópolis (Metropolis, 1927) de Fritz Lang. Todo para armar un discurso a vueltas con la masculinidad y que cierra con una cita de Miguel Hernández hija de su tiempo y que bien podría cerrar también aquella oda irónica al macho rancio que era Huevos de oro (Bigas Luna, 1993): “parecéis un hatajo de castrados. Estáis sufriendo todo con la mansedumbre del toro al que podan sus herramientas”. Posteriores trabajos de Ignacio Pardo con la infografía digital recuerdan a los primeros tiempos de la animación 3-D de Pixar como Luxo Jr (John Lasseter, 1986) o Tin toy (John Lasseter, 1988), aunque aquí se utiliza para aproximarse a la obra de Edward Hopper o crear fábulas neo-dalinianas. Estas últimas permanecen más como documentos históricos de un artista que intenta reaccionar a las novedades tecnológicas e involucrarlas en su discurso artístico entendido como un todo indivisible. En sus propias palabras: “pretendo que las imágenes de mis vídeos no se vean una a una, por separado, sino de forma simultánea y con el sonido de distintas obras entremezclándose».
Del Novo cinema Galego a Nueva Galicia
Nueva Galicia (2017) es el título de un fotolibro de Iván Nespereira, ganador a la mejor obra autopublicada en PhotoEspaña 2018, un relato multigenérico en torno al caucho que mezcla fotografía, materiales, mapas, documentación, archivo, recreación… El Novo cinema Galego agrupó y puso en contacto a una serie de cineastas que practican un tipo de cine que ha hecho escuela. A grandes rasgos, y con múltiples variables, por supuesto, se puede hablar de paisajismo, etnografía, tradiciones, desarraigo, querencia por el documental de creación… Hoy día, gracias a los trabajos de Diana Toucedo, Alberto Gracia o Jaione Camborda, entre muchos otros nombres, goza de excelente salud.
Pero en el género chico —no hablo de la zarzuela, sino de los cortometrajes, claro— están surgiendo una serie de creadores que mezclan disciplinas y desbordan claramente las definiciones antes mencionadas. En la sesión programada por Intersección, pudimos ver una mezcla de novísimas caras junto a nombres más consagrados. Mi vida a flor de piel (2013) es una pieza del fotógrafo —entre otras cosas— David Catá que, aunque se trate de la grabación de una performance, trasciende la idea de registro audiovisual. Catá interviene su propio cuerpo, pero a años luz de otros representantes del body art como David Nebreda y sus automutilaciones gore. Lo suyo es más conceptual y poético, no tan físico. En concreto, opera sobre la epidermis de la palma de su mano para realizar con hilo y aguja un autorretrato, que aunque crea una herida superficial, la memoria de la piel retendrá esa información y la obra de arte pasará a formar parte del mapa genético del propio autor. La importancia de la grabación a tiempo real del suceso convierte a la performance de manera natural en una pieza audiovisual independiente, sin cortes y en presente. La pieza Non durme ninguén polo mundo (2018) de las jovencísimas hermanas Noa y Lara Castro gana cuando juega con texturas de imagen, reflejos y rugosidades sonoras asociadas al verano, y flojea cuando se deja llevar por juegos conceptuales algo inanes. Por su parte, el artista y comisario independiente Edu Valiña combina en A ninguén lle importa a túa historia (2012) retranca, hieratismo y repetición para formar una pieza que se ríe con buen humor de una serie de lugares comunes tanto del ruralismo como del videoarte contemporáneo. El mensaje fragmentado que repiten una y otra vez las personas que aparecen en pantalla —I don’t understand you— no se entiende, no llega; parece que el autor sugiere que en el arte no basta con imitar lo foráneo, sino que sobre todo hay que hacerse entender.
El músico y artista plástico Santiago Talavera acomete por primera vez una pieza audiovisual en El destructor de mundos (2018), que nace de su fascinación por la figura del padre de la bomba atómica, Robert Oppenheimer, y su autodenominación como “destructor de mundos”, cita cogida del libro sagrado hindú Bhagavad-Gita. Con esta base crea un trabajo de found footage potente pero obvio, que no aporta mucho a lo que ya hicieron mucho mejor cineastas del experimental americano de los cincuenta y sesenta como Bruce Conner. De todas formas, no se puede negar su habilidad para montar imágenes con una banda sonora compuesta por él mismo. El ritmo aquí es mas importante que unas imágenes que ya conocemos. El poeta Claudio Pato, por su parte, presenta una serie de piezas mínimas y naturalistas, con el humor como hilo conductor en algunas y un interesante formalismo en otras, como Esmorgan, donde el reflejo del puente que une las dos partes de Ourense crea un hipnótico paisaje/espejo que recuerda a la escena que abre y cierra Svyato, cortometraje del maestro ruso Victor Kossakovsky estrenado en 2005.
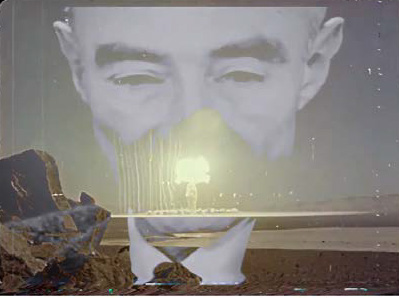
El destructor de mundos, de Santiago Talavera
La artista Ruth Montiel Arias prosigue con la contaminación de disciplinas y en este caso convierte Bestiae (2017-2018), su fotolibro/work in progress, en una pieza audiovisual bastarda y complementaria del proyecto principal, donde utiliza imágenes de distinta procedencia en dos partes bien diferenciadas. La primera es más poética y misteriosa, y ofrece una mirada al mundo de la caza desde dentro, sin juzgar, y su poder visual es más que elocuente. Pero en su segunda parte abandona definitivamente la sutileza para crear un mensaje más militante y enfático, con superposiciones, virados a rojo y banda sonora agresiva.
Leith Walk (2017), de la artista de amplia trayectoria Carmen Nogueira, se proyectó por primera vez como una pieza monocanal en vez de hacerlo como videoinstalación de tres pantallas simultáneas, tal y como fue concebida. Aunque las imágenes puestas en continuidad creaban alguna narrativa interesante, se notaba que la naturaleza de la obra era museística. La pieza en sí es sumamente interesante y combina tres distintos tiempos de un mismo lugar con personajes que cuentan historias de lucha obrera, emigración y, finalmente, gentrificación. Ecos que no deben perderse, arte político y eficaz.
La sesión finalizó con la descacharrante y brillante The Passion of Edu Fernández (2018), reinterpretación alocada ni más ni menos que del clásico eterno de Carl Theodor Dreyer por parte del artista y performer viral Edu Fernández. Los vídeos de Edu son un subgénero en sí mismos, en los que la estética youtuber se ve invadida por toneladas de ironía y un abrumador namedropping de los filósofos, artistas y activistas de ayer y hoy que revolucionaron el pasado y están cambiando —o al menos definiendo— nuestro presente. El juicio a Juana de Arco se convierte aquí en una distopía sobre la libertad en los medios y una crítica a la banalización de la lucha revolucionaria, a la vez que una apuesta por la necesidad de utopías, aunque estas sean lideradas por locos. Cualquier cosa mejor que la tiranía de lo heteronormativo y el blanqueamiento de lo reaccionario. La ligereza y precariedad de las imágenes fosforescentes de los vídeos de Edu y el material sagrado en que se basan crean un desajuste brutal entre el medio y el mensaje. Auténtico terrorismo de internet y una de las mejores y más bizarras imitaciones de la Falconetti jamás perpetradas. Dreyer estaría orgulloso —bueno, más bien horrorizado, pero seguro que se le escaparía alguna sonrisa—.

The Passion of Edu Fernández, de Edu Hernández
En resumen, paisaje mutante para una Galicia en (re)construcción permanente y para una Portugal que mira al futuro sin olvidar el pasado. Y un encuentro que por ahora funciona como cruce de caminos entre citas más importantes pero también como co-working necesario entre la comunidad artística luso-galaica en general y el gremio audiovisual en particular. Para todo esto sirve Intersección.
Coda final: In Fabric
La muestra cerraba su último día de programación con una fabulosa propuesta casi a la contra de todo lo hablado hasta ahora: la proyección de la descomunal Park Lanes (Kevin Jerome Everson, 2015), un largometraje documental de ocho horas de duración sobre un día de trabajo a tiempo real en una fábrica de suministros para boleras. El equipo de Intersección prometía cervezas y empanada para los valientes que se aventuraran a cumplir esa jornada laboral virtual. Yo no hallé fuerzas, pero los que la han visto dicen que es extraordinaria. Y les creo.
© Javier Trigales, diciembre de 2018
